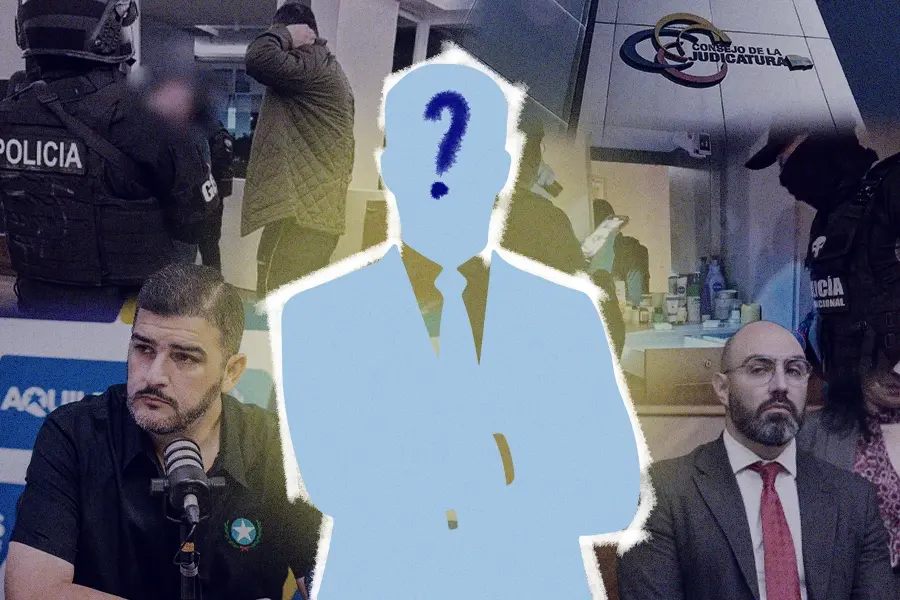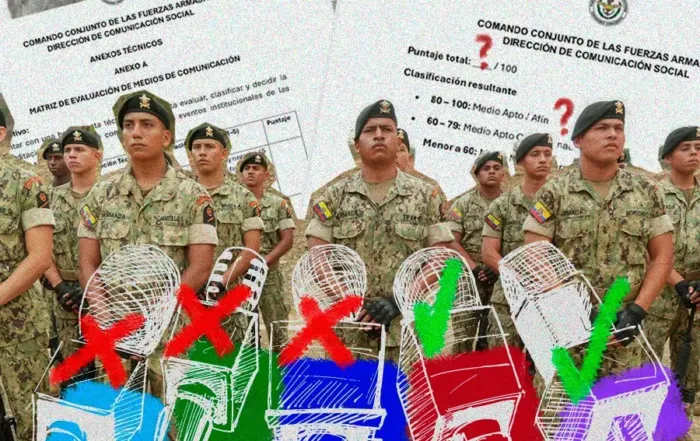La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas es un proyecto calificado como económico urgente por el presidente Daniel Noboa, quien lo envió a la Asamblea Nacional el 14 de junio de 2025. Su objetivo es gestionar recursos públicos y privados para la recuperación y protección de áreas protegidas en Ecuador.
En Ecuador, hay 76 áreas protegidas que representan alrededor del 20% del territorio nacional conservado, según el Ministerio de Ambiente. Más de la mitad están destinadas al turismo que contribuye con más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Sin embargo, Inty Grønneberg, científico y empresario, explica que en la actualidad el modelo de protección no está funcionando porque el Estado no cuenta con los recursos —dinero, personas, vehículos, herramientas y más— para proteger y controlar que en estos espacios no se cometan delitos y sean lugares de conservación.
Según el documento enviado por el Presidente, desde la declaratoria del gobierno nacional de conflicto armado interno en enero de 2024, los recursos destinados para las áreas protegidas del Ecuador fueron menores ya que el gobierno se enfocó en asignar más recursos a seguridad y operaciones para desmantelar los grupos de delincuencia organizada.
Pero el proyecto de ley ha sido criticado por el movimiento político indígena Pachakutik y expertos que creen que la intervención del sector privado en el manejo de las áreas protegidas —una de las principales propuestas— es una desventaja para las comunidades ya que no se han definido controles suficientes ni se ha garantizado su participación.
Otra de las alertas es que la posible presencia de policías y militares en las áreas para mejorar su seguridad podría afectar los derechos colectivos.
El informe del proyecto de ley —que tiene ocho artículos, dos disposiciones generales, cinco transitorias, tres reformatorias y una final— fue presentado por la asambleísta nacional Valentina Centeno, presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Te contamos qué propone la ley de áreas protegidas.
1. Tiene tres ejes
Según los antecedentes y justificación, la ley se enfoca en tres ejes principales:
- Recuperación y conservación ambiental en zonas donde hay minería ilegal, tala o deforestación, pesca ilegal y narcotráfico para frenar las actividades ilícitas en estos lugares.
- Tener financiamiento mixto entre el gobierno y contratos con privados en alianza comunitaria para los objetivos de la ley.
- Fortalecimiento de la seguridad estatal en áreas protegidas usando tecnología de vigilancia y presencia de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en caso de ser necesario.
Este proyecto prioriza la conservación del patrimonio natural del país, promoviendo la inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las Áreas Protegidas. #AsambleaEc2025 pic.twitter.com/LYKyVMKCfM
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 17, 2025
El primer debate de la ley en el Pleno del Legislativo será entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2025.
2. Tiene sólo ocho artículos; algunos ambiguos
El artículo 1 dice que el objetivo de la ley es establecer medidas urgentes “de carácter institucional y financiero” para gestionar de forma sostenible las áreas protegidas.
El artículo 2 dice que la ley se aplicará a nivel nacional a las personas naturales y jurídicas públicas y privadas. La ley no aplica en Galápagos, ya que tiene un régimen especial.
El artículo 3 dice que la ley busca garantizar la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Ecuador.
Gustavo Redín, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), dice que los artículos 2 y 3 complementan el 1 con el enfoque de conservación y sostenibilidad y que es importante que Galápagos está fuera de la ley, en caso de ser aceptada, porque las medidas allá son distintas.
En el artículo 4 dice que Daniel Noboa creará la empresa pública Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP que se encargará de la gestión y servicio de áreas protegidas. Esta empresa asumirá las funciones de los ministerios de Ambiente y Turismo para gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y los servicios turísticos.
Este artículo, opina Redín, es ambiguo porque explica que uno de los objetivos de las empresas públicas es generar recursos y no gestionar, controlar y desarrollar política pública de conservación, que es lo que necesitan las áreas protegidas para su conservación y protección.
Para Tarsicio Granizo, director de World Wildlife Fund (WWF) en Ecuador, es “un error gravísimo” que el Servicio Nacional sea una empresa pública y no un servicio. Desde la WWF habían planteado, en las observaciones enviadas a la Asamblea Nacional, que se cree el Servicio Nacional de Áreas Protegidas pero como una entidad autónoma capaz de manejar fondos adscrita al Ministerio de Ambiente.
Según Granizo, una empresa podría traer muchas complicaciones porque la empresa pública tiene fines de lucro y el SNAP de conservación. Es decir, explica Granizo, el Servicio Nacional como empresa pública que está planteado en el proyecto no podría regular, controlar o sancionar lo que pase en las áreas que es algo importante en estos espacios por sus frágiles ecosistemas.
Redín tiene una propuesta muy similar a la de WWF: que conviertan al Servicio Nacional de Áreas Protegidas en un servicio autónomo adscrito al Ministerio de Ambiente, que tenga autonomía presupuestaria y pueda desarrollar la política pública de conservación.
El artículo 5 dice que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP creará un fideicomiso público para la gestión del SNAP, que podrá recibir dinero de:
- Donaciones nacionales o internacionales
- Préstamos
- Rendimiento de los proyectos que desarrollen
Redín dice que es importante que el fideicomiso sea gestionado por el servicio nacional no por una empresa pública.
Tarsicio Granizo dice que la creación del fideicomiso es innecesaria porque ya existe un Fondo para la Gestión Ambiental en el Código Orgánico del Ambiente. El objetivo de este fondo es financiar total o parcialmente planes y proyectos enfocados en la conservación de la biodiversidad, servicios ambientales, reparación de daños ambientales, y acciones frente al cambio climático.
Agrega que también hay fondos para la conservación de áreas protegidas como el del canje de deuda por naturaleza en Galápagos para la protección de la reserva Hermandad.
El artículo 6 establece que se podrá pedir apoyo a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para proteger áreas protegidas o ciertas partes de estas que tengan presencia criminal, sin afectar el trabajo de los guardaparques. También dice que en zonas de difícil acceso —como en la Amazonía o en las montañas— usarán tecnología de vigilancia. Ambas entidades crearán un Plan Integral de Seguridad para el SNAP.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya pueden hacer eso, dice Redín, por eso considera que el artículo es retórico y no representa una innovación real. Pero enfatiza en que el uso de tecnología para el control y vigilancia debe ser reglamentado para que puedan usarlo como prueba en procesos judiciales sobre violaciones a los derechos de la naturaleza, entre otros.
El artículo 7 explica el tipo de actividades que se pueden hacer en las áreas protegidas con alianzas entre personas o instituciones privadas y comunitarias:
- Mantenimiento de infraestructura
- Conservación de especies
- Restauración
- Guianza
- Alimentación
- Alojamiento
- Transporte
- Construcción, mejoramiento y operación de infraestructura
- Monitoreo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
El artículo también dice que cuando contratistas privados hagan actividades en zonas habitadas o usadas por pueblos indígenas, el operador privado deberá —dentro de seis meses desde que comiencen— proponer un acuerdo de inclusión o beneficio para estas comunidades.
Pero que si no logra un acuerdo con las comunidades, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas podrá permitir que continúen las operaciones, siempre que se implemente una compensación o beneficio indirecto a favor de la comunidad.
Además establece que las alianzas o contratos no otorgan propiedad ni exclusividad sobre el territorio o recursos, y sólo aplican al subsistema estatal y descentralizado.
Gustavo Redín, abogado ambiental, explica que la lista de actividades aún no es clara y podría abrir la puerta a actividades extractivas. Sobre la construcción, mejoramiento y operación de infraestructura, dice que para esto es necesario hacer estudios de impacto ambiental y contar con todas las licencias —algo que no se menciona en la ley. Tarsicio Granizo también dice que cualquier construcción debe tener planes de manejo y altos estándares ambientales.
A Redín y Granizo les parece un punto crítico la delegación a privados de la consulta previa, libre e informada porque es inconstitucional ya que quien consulta debe ser el Estado.
Sobre la potestad del Servicio Nacional de seguir adelante con el proyecto así la empresa privada no llegue a un consenso con las comunidades, Redín dice que atenta contra los derechos constitucionales y la naturaleza vinculante de la consulta previa para pueblos indígenas.
La última actividad que se podría hacer entre privados y comunidades menciona los servicios ecosistémicos. Estos son beneficios que da la naturaleza a las personas, como cuando los árboles capturan el carbono o absorben la lluvia para evitar inundaciones.
En Brasil, recuerda Matthew Carpenter-Arévalo, experto en mercados de carbono y columnista de GK, hay un negocio de miles y millones de dólares para la conservación y la reforestación, que logra proteger ecosistemas mientras se generan ingresos.
Sin embargo, en Ecuador la Constitución prohíbe asignar un valor económico a estos servicios. Por eso, el país no ha podido aprovechar las compensaciones económicas. “Hay muchas comunidades indígenas en Ecuador que han hecho un excelente trabajo en conservar sus bosques para el beneficio del planeta y no reciben ninguna compensación”, explica Carpenter-Arévalo.
Inty Grønneberg, científico y empresario ambiental, explica que cada vez más el mundo busca pagar por los servicios que da la naturaleza como la captura de carbono, la polinización, la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad. Ecuador, opina, se está quedando atrás y los países que se sumen a este tipo de conservación tendrán más oportunidades de aprovechar al máximo sus servicios turísticos, además de generar ingresos extras por la protección de estos espacios.
El artículo 8 dice que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP podrá realizar un acuerdo con comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas para dar el uso temporal de espacios en áreas protegidas para servicios enlistados en el artículo 7 dentro de los subsistemas estatal y autónomo descentralizado.
Grønneberg dice que este artículo puede mejorar si incluyen el involucramiento de las comunidades como socios “no solo como mano de obra”. Explica que “puede generar mejores resultados y fomentar el desarrollo local” siempre y cuando haya “reglas claras” para los privados para evitar la degradación del ecosistema y la afectación de las comunidades como históricamente ha pasado.
3. Las disposiciones de la ley también generan dudas
Después de los 8 artículos hay una serie de disposiciones —partes que complementan, aclaran o regulan la aplicación de los artículos— que, según expertos, no tienen que ver con conservación de las áreas.
Las dos disposiciones generales —que sirven para establecer principios, objetivos y el ámbito de aplicación de una ley (que en ese caso no)— son sobre:
- Condonar todas las deudas y multas que tengan los pescadores artesanales —que tengan contratos válidos— por usar los puertos y lugares de pesca.
- Reconocer a los guardaparques como trabajadores estatales especializados en conservación, control, vigilancia y educación ambiental. Impulsarán su profesionalización con estudios técnicos y crearán un mecanismo de protección para ellos. Priorizarán contratar a personas de comunidades locales que históricamente cuidan estos espacios.
Tarsicio Granizo dice que la remisión de multas al sector pesquero es algo bueno ya que ha sido fuertemente golpeado por la crisis económica, pero sobre todo por la delincuencia organizada.
Sin embargo, a Gustavo Redín de Cedenma le parece que la remisión de multas a pescadores artesanales no tiene “relación alguna [directa] con la ley de áreas protegidas”.
Ambos expertos coinciden en que el reconocimiento a los guardaparques es importante y una gran deuda que tenía el Estado con ellos, ya que en la actualidad son personal operativo con capacitación, sin carrera técnica, ni reconocimiento como servidores públicos. Además hay muy pocos: alrededor de 598 guardaparques para 26 millones de hectáreas.
Granizo también explica que varios guardaparques han sido víctimas de censura o han sido coaccionados porque “hay áreas protegidas que se han convertido en bastiones de los grupos de delincuencia organizada”.
Las cinco disposiciones transitorias que regulan el cambio de una ley antigua a una nueva, y delegan responsabilidad y plazos para cumplir con las disposiciones de la ley, luego de su publicación en el Registro Oficial, son:
- El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica seguirá gestionando el SNAP hasta que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP esté operativo; el Ministerio de Ambiente tiene 12 meses para crearlo con el apoyo de los ministerios de Trabajo y Finanzas
- Daniel Noboa debe emitir, en 120 días, un decreto para regular procedimientos, criterios técnicos, competencias, límites y efectos jurídicos para la aprobación, registro, gestión y supervisión de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS)
- La Corporación Financiera Nacional (CFN B.P). condonará intereses y cargos de créditos vencidos a personas o empresas que tengan deudas vencidas con la corporación; los beneficiarios tienen 1 año para solicitarlo y firmar convenio
- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Ministerio de Trabajo, de Ambiente y el nuevo Servicio deben implementar la segunda disposición general de la ley sobre los guardaparques en 12 meses
- Daniel Noboa debe emitir el reglamento de la Ley en 45 días
Para Gustavo Redín, las disposiciones transitorias 2 y 3 son problemáticas. La 2 porque la regulación de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable “debería realizarse mediante ley orgánica para no vulnerar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados” que son los que crean las crean.
Sobre la 3, el abogado ambiental y el director de WWF concuerdan en que no tiene conexión con la ley de áreas protegidas y que no tiene sentido que esté incluido.
Las tres disposiciones reformatorias modifican dos leyes y un código. Estas son:
- Reforma el concepto de turista en la Ley de Movilidad Humana: no podrá trabajar, tendrá un plazo inicial de 90 días prorrogable a 180; para suramericanos, el plazo inicial será de 180 días con posibilidad de prórroga; la autoridad de movilidad humana definirá los requisitos para ciertas solicitudes migratorias
- Eliminar el límite de 12 días por año en un beneficio tributario en la Ley de Régimen Tributario Interno
- Aclarar que la etapa de remate de los bienes embargados inicia con la publicación del aviso respectivo en el Código Orgánico Administrativo
Gustavo Redin explica que las leyes reformatorias vinculadas a turismo y temas migratorios no tienen conexión con la ley de áreas protegidas. Además dice que la ley reformatoria sobre el límite de 12 días por año en el ejercicio tributario, le preocupa que sea una puerta ambigua “a la posible interpretación de remate de áreas protegidas y la apertura a la privatización”.
Granizo explica que la reforma a la ley de turismo podría estar relacionada con cobros de tasas diferenciadas en áreas protegidas, como la tasa de ingreso que antes tenían algunos sitios. Explica que es importante ya que en la ley faltan los mecanismos de sostenibilidad financiera del SNAP.
Sobre la tercera disposición reformatoria que tiene que ver con el remate de bienes embargados, Granizo dice que puede estar incluida porque a veces hay delitos que se cometen dentro de áreas protegidas y se embarga o se retiene bienes, pero que solo es una posibilidad. Sin embargo, la ley no profundiza en el tema.
La disposición final, como en todas las leyes, es que entra en vigencia una vez que sea publicada en el Registro Oficial.
4. Los pendientes de la ley, según expertos
Si bien el reglamento de ley tiene que crearse una vez que la ley sea aprobada en el Legislativo e inscrita en el Registro Oficial, los tres expertos, Gustavo Redin, Tarsicio Granizo e Inty Grønneberg coinciden en que es importante que el reglamento sea socializado con distintos gremios y expertos ambientales de la sociedad civil.
Esto garantiza que esté no solo en concordancia con la ley sino que garantice la conservación de las áreas protegidas y los derechos de las nacionalidades indígenas que están en estos sitios.
Redin dice que es crucial agregar salvaguardas, mecanismos de protección a la biodiversidad, lineamientos sobre planes de manejo y estudios de impacto ambiental basados en los principios de prevención y precaución de la Constitución.
También explica que es necesario que en reglamento esté establecido que en caso de riesgo a una especie se debe frenar completamente la actividad como servicios de alojamiento o transporte, por la fragilidad de estos ecosistemas.
El director de WWF en Ecuador dice que hay tres puntos clave que quedan pendientes en la ley: el primero es que todo debería estar alineado al plan de manejo de las áreas protegidas. Es decir, el documento que especifica qué actividades se pueden y no hacer en estos lugares. Y que las actividades ligadas al turismo en las áreas protegidas deben ser de bajo impacto.
El segundo punto que debería detallarse en la ley y en el reglamento, explica, es que toda actividad tiene que tener los máximos estándares para evitar cualquier daño ambiental, estético y visual.
El tercer punto, que debe estar claro en la ley y en el reglamento, es que en los sitios donde haya pueblos y nacionalidades indígenas tiene que hacerse la consulta libre, previa, informada para que no haya impactos sociales y económicos sobre ellos.
Inty Grønneberg destaca que el principio de no regresión ambiental, que busca asegurar que cualquier proyecto de desarrollo o turístico dentro de las áreas protegidas no degrade el área y contribuya a su protección, es fundamental para la efectividad de la ley.
Grønneberg agrega que se debe evitar que el turismo beneficie solo a empresas privadas sin involucrar a las comunidades locales y garantizar la conservación de toda el área. Finalmente dice que el éxito de la ley dependerá en gran medida de la voluntad y visión política de quienes lideren el proyecto.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.