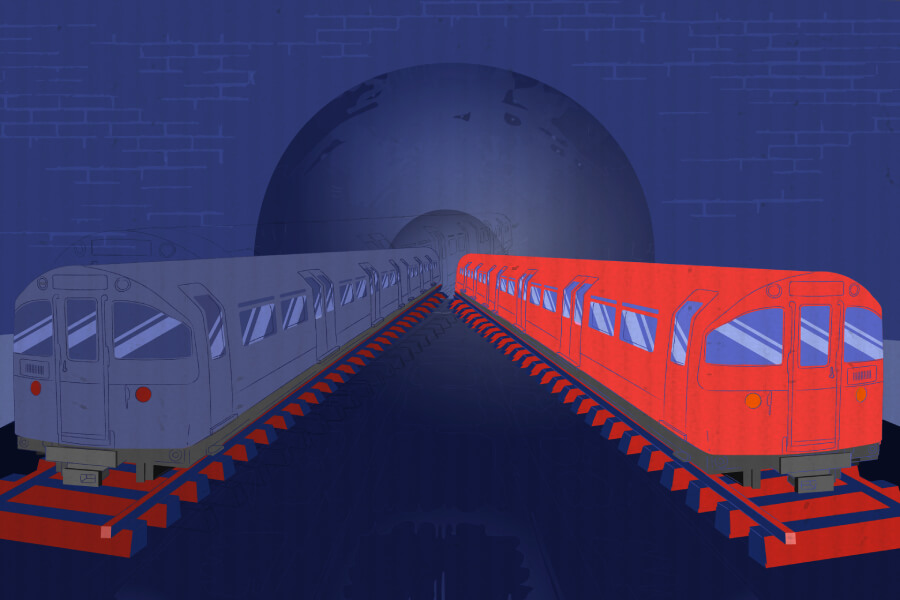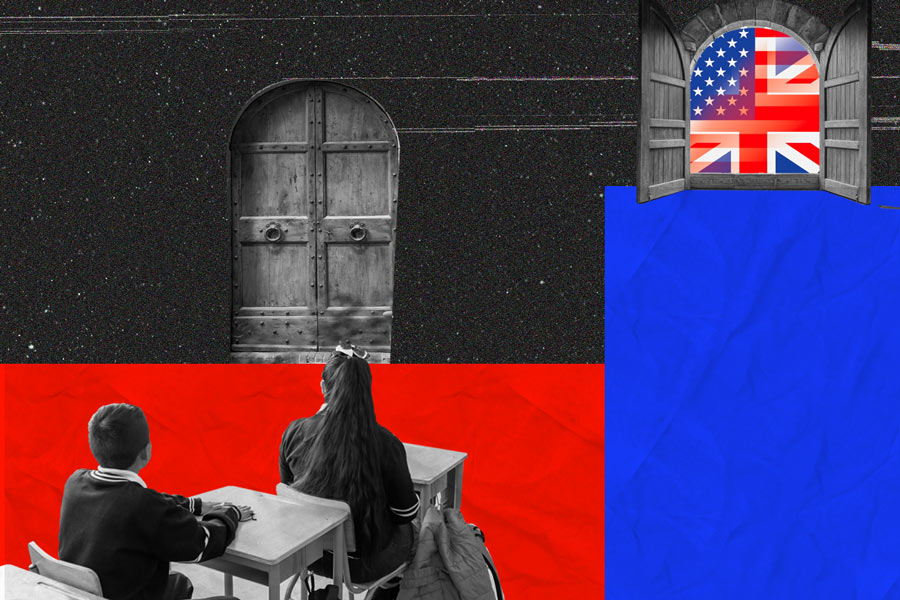Pensemos por un momento en nuestra casa, edificio, o vecindario. ¿A cuántos vecinos podríamos reconocer en la calle o saber sus nombres? Preguntémonos a cuántos de ellos les pediríamos ayuda en una emergencia.
Hagamos un ejercicio práctico: imaginemos que perdemos la billetera en nuestro barrio. En una escala del 1 a 5, donde 5 es “siempre sucedería” y 1 es “nunca ”, ¿qué tan probable es que la persona que la encuentre nos la regrese?
Ahora pensemos qué habrían respondido nuestros padres o abuelos.
Seguro conocían de vista a la mayoría de sus vecinos. De nombre, a más de veinte. Les habrían pedido ayuda a cinco o diez según el caso y confiaban en que dos o tres de cada cinco veces les habrían devuelto su billetera, con independencia de dónde vivieran.
Lo más probable es que nuestras respuestas a este ejercicio práctico hayan sido mucho menos positivas. La última Encuesta de Percepción Ciudadana de Quito Cómo Vamos muestra que la confianza en las personas ha bajado de cerca del 65% a poco menos del 56% en apenas un año.
Es tentador atribuirlo a las consecuencias de la pandemia del covid-19: pensar que nadie estaba listo para ella y que es natural que nos haya empobrecido y vuelto más suspicaces y aislados.
Pero la última edición del mayor estudio mundial sobre bienestar subjetivo demuestra que lo contrario es lo cierto: los países con mayor confianza interpersonal y mayor expectativa de benevolencia salieron mejor librados de la crisis pandémica, sin ver seriamente afectadas su calidad de vida y la felicidad de sus habitantes.

No se trata de un evento aislado sino de una tendencia. La salud mental y comunitaria de la sociedad quiteña lleva décadas empeorando. Solo que ahora ha caído en picado.
Los datos de Quito Cómo Vamos son inquietantes. Apenas el 13% de las y los ciudadanos participa en comités o asociaciones barriales.
Casi 6 de cada 10 presenció riñas entre borrachos en los últimos seis meses.
Una cifra similar vio consumo de drogas en su barrio. El 54% sintió miedo al transitar por los parques. El 57% afirma que su barrio es menos seguro que hace un año. No es es de extrañar: el 43% dijo que fue víctima de la delincuencia en ese período.
El pronóstico reservado de Quito
No hace falta explayarme en los datos para concluir que vivimos en una sociedad cada vez más atomizada, conflictiva, desconfiada y caótica.
Si Quito fuera nuestro paciente, tendríamos que darle un diagnóstico de gravedad con pronóstico reservado. Tendríamos que someterlo a tratamiento urgente para que no se nos muera en las manos.
No es una metáfora vacía. Las ciudades pueden morir. Lo hacen de distintas formas, según sus encadenamientos con la economía y su espacio en la política y la cultura de sus naciones.

Calle principal en el sur de Quito. Fotografía de Diego Ayala para GK.
Algunas simplemente languidecen, vaciándose hasta convertirse en fantasmas. Pero una ciudad como Quito, corazón de la política ecuatoriana y el mayor centro de su economía, no puede languidecer.
Ciudades como ella entran en una espiral involutiva que las vuelve cada vez más inhóspitas, excluyentes, violentas e ingobernables. Ya lo hemos visto en otras partes.
Sus territorios se fragmentan; proliferan ciudadelas cerradas, con su propia seguridad privada, incrementando la desigualdad y reduciendo las interacciones entre los diversos órdenes sociales.
La infraestructura de servicios básicos no recibe mantenimiento y se sobrecarga hasta colapsar, explotando (¡cómo no!) en los barrios peor atendidos.
Se inauguran obras falsas, inútiles, de oropel. Son elefantes blancos pensados sólo para catapultar a los políticos y facilitar la corrupción y no para resolver los problemas de la gente.
Ante un transporte público insuficiente, maltratante, mal mantenido y no regulado, el parque automotor crece sin control, empeorando la calidad del aire y generando más atascos y más estrés.
La falta de seguridad abre la puerta al crimen: los ciudadanos dejan de transitar por los espacios públicos, que caen en el abandono fomentando más la criminalidad. Y así sucesivamente.
Llegadas a este punto, las ciudades pasan de una crisis a otra: ahora es un deslave, mañana la falta de recolección de basura, pasado un incendio forestal.
Lo que es peor: se impiden a sí mismas resolver sus problemas. Carentes de un tejido social sano y de las políticas públicas que lo sostienen, divididas entre facciones en pugna, estas ciudades caen bajo el hechizo del populismo, la demagogia y el autoritarismo.
Eligen autoridades incompetentes y corruptas que aceleran el desplome y la decadencia.
En suma, son ciudades que, muriendo lentamente, matan a sus habitantes. Nos guste o no, ese es el Quito en que vivimos hoy en día.
Otra mentalidad, otra ciudad
¿Qué se necesita para salir del atolladero? Antes de nada, un cambio de mentalidad: una cabal concepción de lo que es el ser humano y de cómo ha de vincularse con la ciudad que constituye y habita.
El ser humano es intrínsecamente social. Su bienestar es resultado de dos factores. El primero, compartir la vida, sus penas, alegrías y vicisitudes, con parejas, familiares, amigos… En definitiva, con quienes queremos y que nos quieren. El segundo, sentirnos capaces de darles, a ellos y a la sociedad en su conjunto, un aporte que nos trascienda, proyectándonos a la eternidad. Hay abundante evidencia científica de que es así.
Donde ambos factores se combinan, las personas participan del crecimiento de los otros y los ayudan cuando sufren un problema. Las sociedades evolucionan enfrentando sus retos con equidad y entereza. Las democracias prosperan aumentando paulatinamente la plena inclusión de los habitantes. Los grandes males de la posmodernidad —el crimen organizado, el populismo autoritario, la soledad, el estrés crónico, la anomia— existen. Sin embargo, son mantenidos a raya porque son enfermedades del tejido social roto. Cuando éste es sano, flexible y nutrido, no tienen dónde enraizar.
Los seres humanos prosperamos sólo en el seno de una comunidad que nos respeta y valora. Solo esta puede poner freno a los excesos tanto del mercado como del Estado.
En definitiva, un país sano requiere de una sociedad civil solidaria y entretejida y es responsabilidad del Estado, tanto local como global, propiciarla mediante sus políticas. La salud de una sociedad, la savia que la mantiene viva, es la confianza entre sus habitantes.
El diseño urbano puede propiciar o impedir esa confianza. Por ejemplo, los espacios peatonales, verdes, asequibles, facilitan el cúmulo de interacciones positivas cotidianas que dan vida a un barrio y afianzan los vínculos entre sus moradores.
Por desgracia, las autoridades y sobre todo los y las quiteñas no lo hemos entendido. Seguimos concibiendo el desarrollo en términos de cemento y grandes obras, no de bienestar y equidad. Mientras estemos atrapados en esa prisión mental, Quito seguirá en terapia intensiva y con pronóstico reservado.