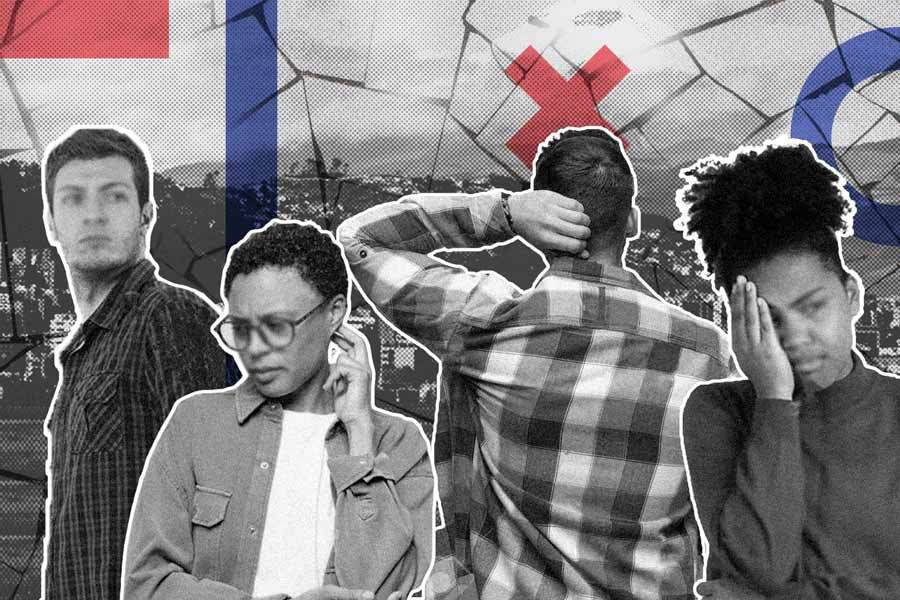Quito, hace unas décadas referente latinoamericano, vive una crisis política y social de difícil solución. Por un lado, un alcalde que asume su cargo sin mayor apoyo (21.3% de la votación), sobre el que hoy pesan graves sospechas de corrupción y nepotismo, cuya labor ha sido exigua y controversial, y aferrado a su cargo tras su remoción (en un proceso tan urgente como cuestionable). Por otro, un concejal de oposición que le lanza un vaso de agua en plena sesión de Concejo y, lejos de disculparse, se ufana de que lo hubiera hecho todo “quiteño de bien”. En medio, una ciudad sin norte desde hace al menos tres administraciones y que renquea bicéfala a la espera del dictamen de la Corte Constitucional que determinará quién se queda en la alcaldía. Todos son eventos que hace sólo diez años nos habrían pasmado y a los que hoy asistimos con más desesperanza que impavidez.
Sin embargo, una mirada objetiva a la historia ecuatoriana sugiere que, si bien extrema, transparente e inescrupulosa, esta crisis no es inusitada. Al contrario, vivimos en un país en el que importantes funcionarios circulan libremente con grilletes electrónicos —o se burlan de la justicia fugándose. Un país que tuvo un presidente que declaró que las coimas son “acuerdos entre privados”. Y si lo enfocamos en Quito, el 56% de sus habitantes creen que la probabilidad de que un delito sea sancionado es “baja” y el 48% piensan que sus conciudadanos no respetan las normas de tránsito y ambientales. Los ciudadanos también creen que sus conciudadanos no cuidan los espacios públicos ni son honestos —según datos de la iniciativa Quito Cómo Vamos. Las constantes, tanto a nivel país como ciudad, han sido la corrupción y la falta de gobernabilidad.
A estas dos constantes les han acompañado, como es de esperar, intentos de solución de dos tipos: el que podríamos llamar “común”, basado en cambiar a las personas (o en la jerga de las ciencias sociales, el agente), y el sofisticado, en cambiar las instituciones (o la estructura). Ejercemos el primero, en principio, cada vez que acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes; y el segundo cada vez que se cambian o dictan las leyes, normativas u ordenanzas. Y hoy, a cuarenta años del retorno a la democracia y trece de la última Constitución, habiendo elegido a innumerables alcaldes, concejales (y Presidentes y asambleístas) de partidos y movimientos a cuál más progresista y prometedor, la ciudad se ve peor que nunca.
La evidencia confirma este diagnóstico: la corrupción que corroe el imperio de la Ley e imposibilita la gobernabilidad, es recalcitrante y extremadamente difícil de reducir. Aunque votar por una candidata honesta es positivo, no reduce per se el tráfico de influencias o el peculado; aunque cambiar las leyes y multiplicar las instancias de control y fiscalización es importante, no desvanece la corrupción ni neutraliza la impunidad. Como dijo el artífice de la Constitución de 2008, Alberto Acosta: “Hemos creído que sólo con la elección de un presidente las cosas iban a cambiar o que con la aprobación de una nueva Constitución la sociedad ya iba a ser diferente, y no es cierto”.
La solución, para bien o mal, pasa por una faceta más profunda y desgraciadamente ignorada: la confianza en nuestros semejantes (llamada “confianza generalizada”). Como he explicado en varias ocasiones, América Latina es la región más desconfiada del mundo. La proporción de las y los ecuatorianos que afirman que “nunca se puede ser suficientemente cauteloso en el trato con los demás” se ha mantenido en torno al 75% desde hace dos décadas —lo cual confirma el estudio de Quito Cómo Vamos. Esto se manifiesta cuando no puedes fiarte de que un socio, una amistad, un desconocido, te trate con imparcialidad o respete los acuerdos. Cuando no sabes si una funcionaria decidirá en estricto derecho o te pedirá un documento sacándoselo de la manga. Cuando, en suma, crees casi imposible que un delito sea sancionado, tiene sentido precaverte del daño anticipado tomando la ley en tus manos (conducta justificada por el 53% de quiteños según Quito Cómo Vamos) o incluso irrespetándola, sea proponiendo o aceptando un acto corrupto, aprovechando la oportunidad para cometerlo.
Noticias Más Recientes
Cuatro disposiciones clave de la Ley de Integridad Pública
Cooperativas transformadas en bancos, condonación de multas e intereses en el SRI, evaluaciones a funcionarios y radares de velocidad preventivos. ¿Cómo se aplicarán estas disposiciones transitorias?
¿Quién fue Antonio Vargas, histórico líder indígena?
El 29 de junio de 2025 falleció el histórico líder indígena Antonio Vargas. Este fue su legado por la lucha indígena y de sus territorios.
“Soy insegura y celosa, ¿puedo probar el poliamor?”
Sentir celos es parte de la experiencia humana, cómo los gestionamos puede hacer una diferencia cuando hay interés de probar el poliamor.
Tiene sentido, asimismo, concentrarte en crear subgrupos de confianza, “cofradías” de compinches unidos por parentesco, amistad, solidaridad ideológica o de cualquier índole que puedan ubicarse en puestos estratégicos para “echar un cable” o, llegado el caso, realizar y encubrir las trafasías. Y tiene sentido, por último, votar por quien prometa protegerme de mi constante vulnerabilidad “refundando el Estado” con “mano dura” contra “el enemigo” o “las élites corruptas”. (Aquí puede consultarse una exposición detallada de este argumento).
Así, la desconfianza es tanto causa como consecuencia del mayor enemigo de la democracia: la fragmentación social. Por muy unida que estuviese gracias a sueños o mitos compartidos, la sociedad cae finalmente en la anomia, víctima de luchas intestinas entre facciones cada vez más numerosas y enconadas. Esta división es mucho más aguda en un país como Ecuador, marcado desde sus inicios por clivajes de clase, etnia, género y región. Clivajes que son, si cabe, más visibles porque el Alcalde (y en menor medida su oposición) se asumen o declaran representantes de sectores específicos de Quito (“el pueblo” y “los quiteños de bien”, respectivamente).
A nivel de la cotidianidad, esta fragmentación y desconfianza se evidencian en la cada vez mayor dificultad para sostener conversaciones sobre política sin incurrir en la descalificación, sin “cerrar filas” aunque eso implique romper relaciones familiares o amistades de años. El amigo de ayer es ahora “un borrego” o “un pelucón” del que tengo que defenderme (con)venciéndolo, una dinámica avivada por las redes sociales (y los medios) que se alimentan de la polémica. A nivel agregado se entrevé al contrastar en la encuesta de Quito Cómo Vamos dos datos lógicamente incompatibles: el 95% de quiteños afirma que jamás pagaría una coima para mover un trámite ni se saltaría una fila mientras que el 48% cree que sus conciudadanos sí lo harían.
Esta discrepancia nos lleva a la médula del problema. La confianza o desconfianza generalizadas se aprenden en la infancia y se consolidan pasada la primera adultez. Cambian entre, y no al interior de, las generaciones. No sólo se aprende a saltarse una norma sino a justificarlo como legítima defensa. Y esta justificación se extiende únicamente a quienes he visto desde pequeño como “los míos”. La mitad de ese 95% estaría dispuesto a contravenir las normas sin considerarlo ilegítimo —pero no a tolerarlo en “los otros”, sus conciudadanos.
Las personas (los candidatos) y las instituciones (las leyes) se forjan al interior de estos patrones de desconfianza, motivo por el que no pueden cambiarlos directamente. La investigación ha demostrado que la única forma de hacerlo toma varias generaciones: reducir la inequidad en todas sus formas, empezando por la educativa. Más allá de sus declaraciones, los gobiernos no han logrado acercarse a este objetivo porque requeriría, una vez más, un consenso a largo plazo, difícil de lograr en un clima de fragmentación.
Es este el verdadero desafío de Quito –y el país entero. Mientras no lo enfrentemos seguiremos tropezando con la misma, y titánica, piedra.