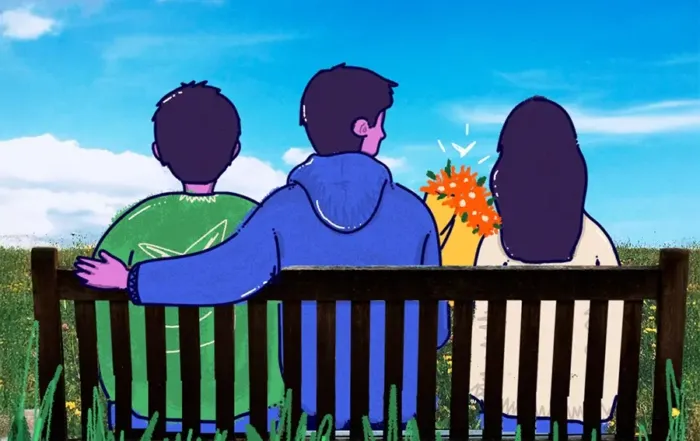A veces los humanos nos olvidamos de una verdad esencial: le somos indiferentes al planeta. Aún así, cierto rezago animista interiorizado insiste en convencernos de que somos especiales para el viento, el fuego, el río, el volcán. Pero los elementos no tardan en desmentirnos: el universo no tiene emociones —aunque si tuviera una, sería un odio despiadado por la humanidad. Al menos eso parece: brutal inundación en Libia, devastador terremoto en Marruecos, poderosa erupción del volcán Kilauea en Hawaii, incontrolables incendios forestales en Quito.
Por supuesto, no hay tal desprecio. La Tierra no nos detesta, ni los asteroides se apuntan hacia nosotros, como intergalácticos misiles teledirigidos. Tampoco nos ama: apenas nota que estamos aquí.
Sólo somos un animalito más, dando vueltas y vueltas por el planeta (a veces, fuera de él). Mamíferos curiosos, encontrando un sitio en el continuo de la existencia, que con severidad nos llama la atención y nos pone en nuestro sitio. Nos obliga a hacernos cargo de las consecuencias de los efectos del cambio climático que hemos causado, de construir donde no deberíamos, de desafiarla con mastodontes faraónicos que el agua lentamente erosiona. Incluso, nos castiga por querer descifrarla, entenderla, navegarla y hasta amarla.
Nos derrota una y otra vez. No en un sentido figurado, sino literal. Se lleva al amigo de un amigo, a un pariente, a un explorador que veíamos en la televisión, a cientos de miles que no conocemos, todos los días. Nos arrastra y nos devora, nos muerde y nos mata.
“¿Qué debemos pensar de una creación en la que la actividad rutinaria de los organismos es destrozar a otros con dientes de todo tipo: morder, triturar carne, tallos de plantas, huesos entre molares, empujar la pulpa con avidez por la garganta con deleite, incorporando su esencia a la propia organización, y luego excretando con hedor fétido y gases el residuo”, escribió en 1973 el antropólogo Ernest Becker en su libro La negación de la muerte.
La creación, escribió Becker, es una “pesadilla espectacular” que sucede en un planeta “empapado durante cientos de millones de años en la sangre de todas sus criaturas”.
§
Quizá una de las frases más estúpidas de la historia es una que se le atribuye a Simón Bolívar: “Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. En realidad, no se sabe con certeza si la dijo el atribulado libertador americano. Lo que sí está claro es que no hay cómo doblegar a la naturaleza.
Hoy vivimos los estragos de haber pasado siglos intentándolo. Nuestra condición de animal inteligente ha producido un efecto secundario: un ego desproporcionado, que incluso nos hace pensar que vivimos después de muertos, resurrectos o reencarnados.
Es el mismo espíritu desbocado que nos lleva a pensar que tenemos algo que hacer frente al Cotopaxi, o al océano Pacífico, o ante un tiburón tigre, o un oso pardo.
De todas formas, seguimos cayendo en el embrujo de nuestra superioridad. Una encuesta en línea hecha por encargo de una compañía de colchones, encontró que el estadounidense promedio cree que podría sobrevivir 16 días en la naturaleza, aunque solo 17% de los 2000 encuestados dijo que podría reconocer una planta venenosa. Apenas 8 de cada diez entrevistados podía encender un fuego. Qué arrogantes debemos ser como para no tener muy presente que el bosque, el río, el desierto, la tundra y el páramo nos pueden aniquilar en un segundo.
Reconocerlo no es un desafío. Es un gesto de humilde sumisión ante esa hermosa brutalidad. Lo que nos rodea nos maravilla y nos mata. Nos asombra tanto que nos hace olvidar su letal propensión. “Pero el sol distrae nuestra atención, siempre seca la sangre, hace que las cosas crezcan sobre ella y con su calor da la esperanza que viene con el bienestar y la expansión del organismo”, dijo en el mismo libro Becker, recordando una frase del maestro renacentista Miguel Ángel Buonarroti: «Questo sol m’arde, e questo m’inna-more» — “Este sol me quema, y eso me enamora”.
§
Hay una tercera posibilidad: quizá no sea ni la arrogancia ni la admiración lo que nos haga desafiar a la naturaleza. Quizá sólo estamos muy asustados. Profundamente aterrados.
“La motivación básica del comportamiento humano es nuestra necesidad biológica de controlar nuestra ansiedad básica, de negar el terror de la muerte”, escribió el filósofo Sam Keen al prologar a Becker. “Ese el terror: haber emergido de la nada, tener nombre, consciencia de uno mismo, profundos sentimientos, deseo de vida y autoexpresión —y aún así, con todo eso, morir”, dice Becker en su libro.
Caemos, entonces, en una paradoja: nos morimos en las fauces de la naturaleza para demostrar nuestra inmortalidad. Quizá para satisfacer ese deseo profundo de trascender.
Pienso, por ejemplo, en los vulcanólogos y esposos Katia y Maurice Krafft, protagonistas del hermosísimo documental Fire of Love. Esta película, construida con cientos de horas de video y fotos captadas por la pareja francesa, retrata su obsesión por visitar y entender los volcanes más peligrosos del mundo.
Su historia es una especie de epítome de la fuerza natural que nos rodea y de la que, muchas veces, ignoramos —consciente o inconscientemente— su amenaza perviviente para preferir su fascinante hermosura. “Los volcanes son hermosos, pero matan. Mi sueño es que los volcanes no maten más”, dice Maurice Krafft en una de las entrevistas que recoge el documental de Sara Dosa. Por eso, él y su Katya los estudiaban tan de cerca. Su sueño jamás se cumpliría: los Krafft murieron en la erupción del monte Unzu, un volcán en la isla japonesa de Kyushu, en 1991.
En ciertos casos, comprender y conectarse con la naturaleza es abrir la puerta a que nos mate.
Hay, por supuesto, cientos de miles —millones, quizá— de otros seres humanos perdidos a manos de la brutal y letal belleza que nos rodea. Si los conocemos, sus muertes suelen parecernos absurdas, un agujero negro de infinitas preguntas sin respuesta: qué hacía ahí, por qué subió, por qué fue, por qué tocó, quién le dijo que era seguro.
No hay mayor sentido en buscarlas de forma tan específica. Muchas veces es sólo un poco de arrogancia, asombro o terror genuino a la muerte, lo que nos lleva a que la naturaleza nos devore y siga, tan impávida, tan indiferente, tan poco arrepentida, poniéndonos en nuestro humano sitio. Otras, tan sólo es la maldita mala suerte.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.