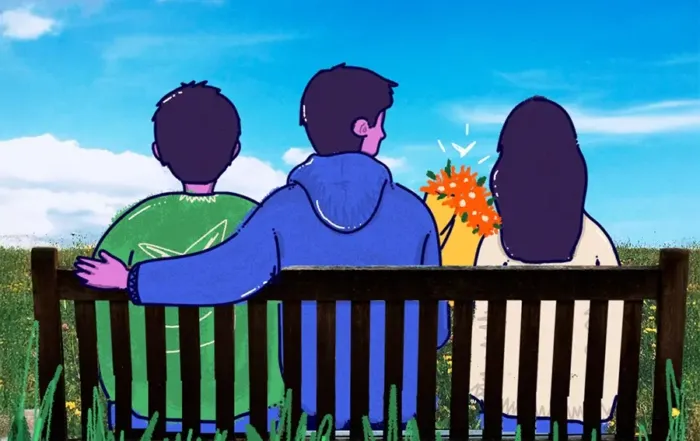¿Por qué los practicantes de la “Nueva Historia” ––el movimiento que dejó de fijarse en los acontecimientos, los personajes y las fechas para hacer una historia social y económica del Ecuador, con énfasis en los personajes anónimos, los procesos, las duraciones largas––, entre los que me incluyo, escribimos sobre la independencia y sus héroes y batallas?
¿Por qué organizamos exposiciones, escribimos artículos, damos conferencias sobre la independencia y, en concreto, en este tiempo, sobre el bicentenario de la Batalla del Pichincha? ¿Hemos regresado acaso a la historia tradicional episódica, anecdótica, épica y patriótica de la primera mitad del siglo XX? ¿O nos hemos convertido en lo que criticábamos, historiadores aficionados que buscaban preservar las tradiciones y defender el statu quo, con poco rigor investigativo?
De ninguna manera. El desarrollo científico de la historia como disciplina impide que hoy retrocedamos a una versión empírica y positivista. Impide aún más que adscribamos a una historia apologética.
Sabemos que el documento es la fuente, pero que puede estar sesgado. Que, en todo caso, se produjo en un contexto. Que es necesaria una exégesis de los propios textos y que ninguna conclusión sobre un hecho o un proceso dado es definitiva. Sabemos que los héroes, porque fueron héroes, tenían una extracción de clase concreta, unas cosmovisiones correspondientes a su tiempo.
Cada día vamos a estar reconstruyendo mejor el pasado. Eso solo puede darse en un diálogo académico sin prejuicios, utilizando las herramientas del análisis histórico, de las demás ciencias sociales (economía, sociología, antropología) y empleando las ciencias auxiliares de la historia, como la cartografía, la estadística y la demografía.
Pero también sabemos que esa mirada al trasfondo de los hechos, a los procesos que los configuran, al sustrato social y a los determinantes económicos, nos hizo entender mucho mejor algunos aspectos clave de la independencia.
Sobre todo nos reafirmó en una conclusión central: que de ella, con ella y por ella nació la república, una forma de estado que exige división de poderes, democracia y derechos ciudadanos —al menos como proyecto y como ideal.

Hoy, 200 años después, seguimos persiguiendo ese proyecto y ese ideal. Por eso,hablo de la independencia: porque de esas guerras, con todo lo horribles que son las guerras, todas las guerras, nació mi patria.
¿Y qué si soy patriótico? No me adscribo a esas perspectivas revisionistas que abjuran de los conceptos de patria y nación o que, peor aún, se creen muy progresistas por ser iconoclastas, muy modernos por hacer mofa de la moral, muy de avanzada por renegar del pasado.
Tampoco creo que, por ser del movimiento de la Nueva Historia —en efecto, fue un movimiento antes de ser un libro (en 15 volúmenes) y continuó y continúa produciendo—, sus miembros hayamos rechazado todas las contribuciones historiográficas de nuestros antecesores.
Al contrario, aunque desde fines del siglo XIX, conservadores y liberales intentaron construir cada uno un relato propio de la nación, no hubo nunca en el Ecuador, salvo con el correísmo, intentos de imponer una interpretación oficial de los sucesos y personajes del pasado: el debate siempre estuvo abierto. Ni siquiera la Academia Nacional de Historia dictó cátedra inapelable. Excepto de nuevo, entre 2007 y 2017, cuando se convirtió a dicha institución en un feudo partidista.
Lo que sí hicimos fue cuestionar el enfoque prevaleciente en los primeros tres cuartos del siglo XX de un relato que solo buscaba la exaltación de los héroes y la mejor imagen de las élites, como si no existieran otros sujetos.
En las últimas décadas, los trabajos de nuevos historiadores han descubierto algo del papel que tuvieron en la independencia las mujeres, los sectores populares mestizos, los negros y los indios. Se ha profundizado en las diversas intensidades con la que la vivieron las distintas clases sociales, y las diferencias o particularidades del hecho independentista entre regiones, provincias e, incluso, localidades.
Falta, sin duda, mucho por hacer en todos estos campos. Pero justipreciar los nuevos trabajos monográficos de historia, fascinarse con los descubrimientos de tiempos y procesos específicos, contribuir al estudio de la historia de los cambios económicos y sociales y el desarrollo político, no implica asumir que la historia de mirada más general o de relato más amplio sea prejuiciada o sesgada.
La historia es mucho más que la memoria y que no debe estar al servicio de nadie. Como dice Rafael Núñez Florencio en un reciente artículo “aunque en cualquier caso, los prejuicios o los simples apriorismos en el examen del pasado sean inevitables, nuestra responsabilidad consiste en no ser esclavos de ellos”.
Por eso, reitero, no estoy diciendo que todo el pasado se asuma como combustible del patriotismo ni que todo lo que se hizo haya sido perfecto. Al contrario, ha habido, sí que ha habido, aberraciones en nuestra historia.
Pero no hay duda de que esos años que transcurrieron de 1808 a 1824, años de sangre y de sacrificios, de pérdidas humanas y económicas, cuyos bicentenarios hemos venido conmemorando, son los que se emplearon —con avances y retrocesos, sí; con aciertos y desaciertos, también— en fundar una nueva república y dejar atrás el pasado colonial.
No faltará quien en este punto se exalte y diga que el pasado colonial no desapareció, que pervivió en la nueva república. Le contestaré que ya en 1980 escribí con el historiador norteamericano Nick Mills un ensayo pionero en ese campo: Economía y sociedad en la transición poscolonial, en el que mostramos, basados en documentos y estadísticas, las continuidades y discontinuidades en la estructura socioeconómica del Ecuador hasta lustros después de la independencia.
Pero sería un error de proporciones decir que no hubo independencia y que la colonia sobrevivió o, peor aún, que sobrevive hoy.
No es por despertar hueros sentimientos patrióticos pero es hora de dejar claro que fue entonces que nació el sistema republicano de gobierno, del que nos preciamos; al que los mejores hombres y mujeres de la patria han tratado siempre de mejorar y que debemos perfeccionarlo en el futuro.
Para lograrlo hubo líderes, hubo héroes y hubo miles de soldados anónimos. Algunos acompañados de sus mujeres —la famosas soldaderas o guarichas, que seguían a sus maridos, entre otras cosas para no quedar desamparadas en los campos o aldeas de donde los habían extraído. Au existencia y su sacrificio no puede negar el revisionismo, aunque intente ponerse muy exquisito.
También ha habido un surgimiento de investigaciones referidas a los usos públicos del pasado y a las políticas de la memoria. Sin embargo, a veces, aquellos que critican las conmemoraciones (desde las alegorías escolares que estuvieron de moda hace cien años, producto del primer auge del cine mudo, hasta los desfiles, sesiones solemnes, discursos y publicaciones) se niegan a opinar cómo debería ser una conmemoración alternativa. Tampoco son capaces de ampliar su mirada para ver las maneras complejas en que los “días de la Patria” están imbricados en el propio ser cívico del país.
Ese revisionismo ha llegado a extremos ridículos. Critiqué en 2007 un libro que pretendía decir, en resumidas cuentas, que la Independencia fue un error. Ahora me asombra oír que todo lo que pasó en América no fue más que un reflejo de lo que sucedió en España, y que las juntas quiteñas se conformaron ¡por orden de España!
¿O sea que se derramó en vano la sangre de los mártires del 2 de agosto de 1810? Si no fueran tan absurdos, serían risibles los extremos a los que llega esta última ola de revisionismo, nacida de ciertos historiadores españoles, que tienen todo derecho a la construcción de la memoria histórica y la identidad nacional española.
Lo que es inexplicable es que, sin un mínimo examen, se hagan eco de ello ciertos historiadores ecuatorianos. También oigo decir que, tras años de dudas, una definición clara por la Independencia solo se dio en la declaración de la República de Venezuela en 1819. O sea que, por ejemplo, ¿el decreto de Guerra a Muerte de 1813 no fue por un deseo de independencia sino que formaba parte de las dudas? Grotesco.
Dejando esos temas de lado, hay que recordar que la independencia es también fuente de nuestra identidad: el principal símbolo del país, la bandera, nació en los campos de batalla independentistas.
Otros símbolos, como el escudo y el himno nacional, aunque no fueron compuestos en la época independentista, bebieron de esa misma fuente. ¿Qué nos convoca más que la bandera? Cuando llamamos “La Tri” a nuestra selecciones deportivas es porque nos referimos a la bandera. Fue esa bandera la que flameó cuando obtuvieron medallas olímpicas Jefferson Pérez, Neisi Dajomes, Tamara Salazar y Richard Carapaz.
La independencia es un período histórico que irradia sobre nuestro presente. Los historiadores e intelectuales que escribimos en los medios y tenemos acceso al gran público por las entrevistas que nos hacen o por la participación en foros, debates y conferencias, tenemos que servir de puente entre el conocimiento especializado (universitario o académico) y ese público.
Es nuestro deber investigar, discutir pero también divulgar los acontecimientos y procesos militares y políticos de hace 200 años. Hay que hacerlo con rigor, incluso recogiendo los debates y miradas dispares, pero sin un lenguaje especializado y críptico, conscientes, sin esnobismos intelectuales, de que a la ciudadanía le concierne —y mucho— la estimación del pasado nacional.
En este caso concreto: el conocimiento y la valoración de la Batalla del Pichincha, y de la república y la democracia que solo pudieron consolidarse en el actual Ecuador a partir de ella.
Por otro lado, no creo que se deba, ni se pueda, tener una mirada única sobre la independencia. No sería saludable.
Siempre caben múltiples apreciaciones, perspectivas enriquecedoras e innumerables matices. Lo que no se debe hacer es usar la historia con fines espurios, como se intentó con la paupérrima celebración del bicentenario de la Revolución Quiteña, la ridícula exaltación de Manuela Sáenz, a la que se ascendió a generala y cuyas supuestas cenizas depositaron unas mujeres disfrazadas de granaderos en el Templo de la Patria. Sobre todo, con la descomunal exaltación de Eloy Alfaro Delgado cuya figura fue manipulada con el delirante propósito de convertir a caudillos contemporáneos en su sucesor designado.
Tal manipulación se cayó de puro agreste. Tal insolencia no debe servir, empero, de pretexto para renunciar a la historia. Al contrario, solo con investigación y conocimiento, solo con una mirada crítica, con un examen y reexamen de los hechos y figuras, se impedirá que campen a sus anchas las manipulaciones de uno u otro signo.
No existe la objetividad en la mirada histórica, como defendían los historiadores positivistas, obsesionados con el dato exacto y qué dicen los documentos. Es muy fácil hallar en la historia lo que queramos encontrar.
Por eso, resaltar la Independencia no nos ciega ni impide que señalemos las limitaciones y fallas de ese proceso.
No es un rapto místico lo que tenemos al revisar nuestra trayectoria pretérita. Tampoco es una mirada prístina la que podemos echar al pasado. También es probable que el verdadero ser republicano y democrático constituya un ideal inalcanzable.
Pero nada de eso debe ser razón para que los historiadores y divulgadores renunciemos a dar la batalla y tratemos de conocer y comprender el pasado. Solo así podremos saber en qué punto estamos hoy y hacia dónde queremos ir mañana.