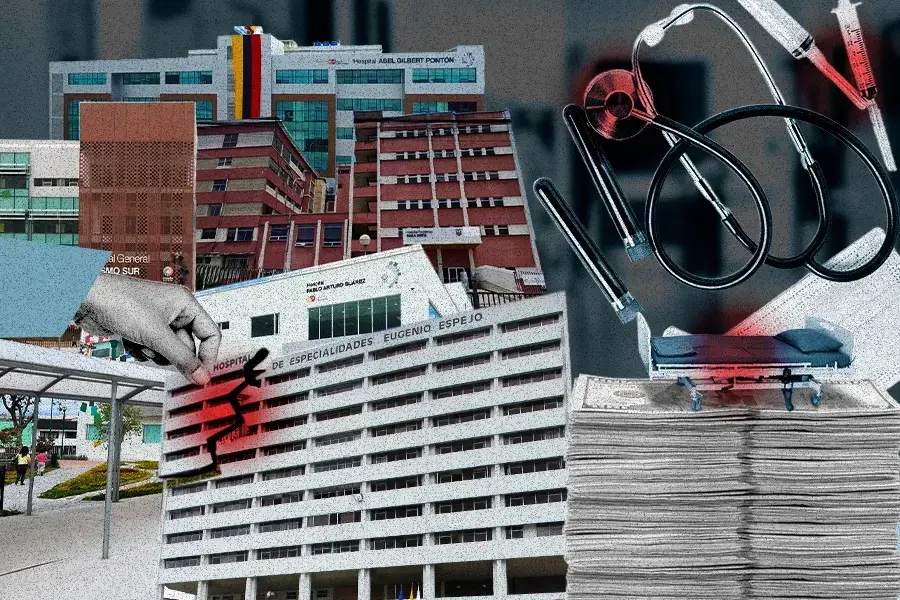Hospitales sin medicinas, pacientes sin atención oportuna y un presupuesto que se encoge año tras año mientras la demanda crece.
La inestabilidad política, traducida en cinco ministros de Salud en apenas 20 meses, dejó a la gestión sanitaria atrapada en la improvisación.
La falta de insumos básicos y el colapso administrativo se enfrentan a un relato oficial que insiste en hablar de modernización y que trata de instalar el relato de que no hay crisis, pero los hechos evidencian un sistema sostenido con parches.
La salud, que debería ser derecho tangible, hoy es un privilegio en Ecuador.
Te explicamos sobre la crisis de salud pública.
El recorte presupuestario agrava la crisis sanitaria
El punto de partida de la crisis está en los números.
El Ministerio de Salud Pública recibió en 2023 el presupuesto más alto de su historia reciente: 3.219 millones de dólares.
Sin embargo, lo que parecía ser una señal de fortalecimiento pronto se convirtió en el inicio de un declive. En 2024, el monto bajó a 2.959 millones, y para 2025 cayó aún más: 2.798 millones.
En apenas tres años, el recorte fue de 421 millones de dólares.
Lo que resulta aún más preocupante no es sólo la reducción, sino cómo se ejecuta el dinero. De ese total, más de 2.600 millones se destinan al gasto corriente, principalmente salarios.
Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las instituciones que no ejecutan el presupuesto asignado enfrentan reducciones progresivas. Es decir, la ineficiencia en la ejecución no solo limita la atención inmediata, sino que compromete la disponibilidad de recursos para años siguientes, generando un círculo vicioso de precariedad.
El presupuesto de inversión, que debería cubrir obras (construcción, ampliación o repotenciación de hospitales, centros y subcentros de salud), compra de medicinas, equipos o derivaciones de pacientes, es mucho menor: apenas 176 millones de dólares en 2025.
La ejecución de ese dinero también refleja la crisis: hasta julio se había utilizado el 34,6% de ese fondo. Esto significa que mientras hospitales se caen a pedazos y pacientes deben comprar guantes, jeringas o gasas para ser atendidos, buena parte del dinero destinado a inversión no se usa.
En términos concretos, la compra de equipos médicos muestra el dato más alarmante: de 277 millones de dólares, apenas se ejecutaron 16 millones, es decir, el 6%. Un hospital sin equipos no puede diagnosticar ni operar, lo que alarga las listas de espera y aumenta la desesperación de los pacientes.
Las derivaciones, es decir, la posibilidad de enviar a un paciente a una clínica privada cuando el hospital público no tiene capacidad de atenderlo, también sufrieron un recorte histórico.
En 2023, el rubro era de 366 millones. En 2024 se redujo a 84 millones y en 2025 a sólo 12,8 millones. El resultado: miles de pacientes que antes podían ser derivados hoy simplemente quedan sin atención.
Los médicos insisten en que esta subejecución es insostenible.
El ex ministro de Salud durante el gobierno de Guillermo Lasso, José Ruales, advierte que la caída de este presupuesto “pone en riesgo la vida de miles de pacientes”. La Federación Médica advierte que el ajuste presupuestario no responde al crecimiento poblacional ni a la demanda de atención.
Escasez de medicinas y alimentación en hospitales públicos
La crisis no se percibe sólo en cifras macroeconómicas, sino en el día a día de los hospitales. Médicos y pacientes coinciden en un diagnóstico lapidario: hace falta todo.
En teoría, el Ministerio ejecutó hasta julio el 60% del presupuesto de medicamentos (199 millones de dólares de un total de 334). Pero en la práctica, las farmacias de los hospitales estarían vacías.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están las medicinas si el dinero supuestamente se ha gastado?
Lo mismo ocurre con insumos como gasas, agujas, guantes o soluciones salinas.
Cada año, según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se destinan en promedio 170 millones de dólares para la compra de 435 tipos de fármacos registrados en la red pública.
En el supuesto caso de que ese monto se repartiera entre los 17 millones de ecuatorianos, el gasto equivaldría a tan solo 10 dólares por persona al año. Esto representa a unos seis blísteres de ibuprofeno.
La baja inversión se refleja en el desabastecimiento de medicamentos, que ha crecido sostenidamente en los últimos años: en 2023 alcanzaba el 20%; en 2025 se elevó al 28%.
Las desigualdades sociales, advertía el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no sólo se manifiestan en la distribución de la riqueza, sino también en el acceso a los servicios básicos, entre ellos, la salud.
Desde esta perspectiva, la carencia de insumos médicos en hospitales públicos no es un simple problema administrativo, sino un reflejo de lo que él denominó “violencia estructural”. Es un sistema que, al fallar en garantizar condiciones mínimas, obliga a los sectores más pobres a cargar con un costo que profundiza su exclusión.
En el caso ecuatoriano, esa violencia se materializa en la decisión diaria de miles de familias que deben escoger entre subsistir o comprar insumos que, en teoría, el Estado debería proveer.
La situación de las familias que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentar a sus hijos puede entenderse a través de la teoría de las capacidades de Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998.
Para Sen, la pobreza no se mide solo por la falta de ingresos, sino por la carencia de libertades esenciales que permiten a las personas llevar una vida digna y saludable.
Cuando el sistema de salud pública no provee insumos básicos, no solo se limita el acceso a tratamientos, sino que se restringe la capacidad de las personas para tomar decisiones fundamentales sobre su bienestar y su supervivencia.
La crisis afecta incluso a la alimentación dentro de los hospitales.
El presupuesto para comida, seguridad y limpieza pasó de 115 millones de dólares en 2023 a 37 millones en 2025. Esto representa un recorte del 67%. Como consecuencia, varios hospitales públicos piden ayuda a bancos de alimentos para dar de comer a pacientes y médicos.
Por ejemplo, el Hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito, pidió apoyo al Banco de Alimentos de Quito. Desde junio, esta organización entregó más de 1.700 kilos de alimentos, incluidos pollo y verduras.
En el hospital Monte Sinaí de Guayaquil, la falta de control sobre los alimentos preocupa a los familiares de los pacientes. Muchos deben llevar comida desde afuera ante la ausencia de opciones nutritivas dentro del hospital.
“Están ingresando comida desde la calle, imagínese que la comida no esté bien elaborada, el paciente en vez de mejorar va a empeorar; la gerente nos dijo que no sabe qué hacer”, relató a Primicias, Herlinda Osorio, líder del Comité de Usuarios de Servicios de Salud.
La situación, sin embargo, no se limita a los familiares: “Los funcionarios traen arroz, huevos, lo que tengan, y cocinan en turnos. También se reparten entre los pacientes. Nunca habíamos llegado a esto”, dijo también a Primicias un médico del hospital con más de 20 años de experiencia, que pidió anonimato por temor a represalias.
Los testimonios son desgarradores.
En el Hospital Eugenio Espejo de Quito, por ejemplo, familiares aseguran que deben llevar ollas con comida porque el hospital ya no garantiza tres raciones diarias. En otros centros médicos denuncian que no hay productos básicos de limpieza, lo que aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias.
El presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco, resume la contradicción: “Si el gobierno dice que ha ejecutado más del 50% del presupuesto, ¿por qué los pacientes siguen sin medicinas, sin comida y sin seguridad?”. Para él, esto refleja no solo ineficiencia, sino corrupción estructural.
La rotación constante de ministros afecta la crisis
La crisis presupuestaria se agrava con otro problema: la inestabilidad política en el Ministerio de Salud. Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en 2023, pasaron cinco ministros en apenas un año y ocho meses.
Uno de los casos más polémicos fue el de Édgar Lama, abogado de confianza del Presidente, sin experiencia en gestión sanitaria. Su nombramiento fue recibido con indignación por los gremios médicos.
Poco después, renunció para dirigir el IESS. Le sucedió Juan Bernardo Sánchez, un médico de carrera, pero apenas duró dos meses en el cargo. Finalmente, lo reemplazó Jimmy Martín, quien asumió en medio de críticas y desconfianza.
El efecto de esta rotación es devastador.
Cada nuevo ministro llega con su propio equipo de confianza, cambia directores y gerentes, altera prioridades y desarma cualquier política de mediano plazo. El resultado es un círculo vicioso de improvisación.
Carrasco lo resume así: “En el Ministerio de Salud los cargos se entregan como cuotas políticas. Sin especialistas en salud pública al mando, lo que tenemos es una gestión errática que afecta directamente a los pacientes”.
La inestabilidad genera también un clima de incertidumbre en los hospitales, donde los gerentes rotan constantemente y los proyectos quedan a medio camino. Mientras tanto, los médicos continúan trabajando con lo poco que tienen, en jornadas interminables y bajo presión social y mediática.
Un colapso heredado
Desde 2007, los gobiernos ecuatorianos recurrieron repetidamente a decretos y medidas emergentes para resolver problemas sanitarios urgentes, sin abordar las causas estructurales.
Esto mantiene el sistema en un estado de “parcheo” permanente.
Entre 2008 y 2025 se asignaron más de 40 mil millones de dólares al sector salud, pero los avances en cobertura, calidad y eficiencia no fueron proporcionales al gasto.
Durante la administración de Lenín Moreno, entre 2017 y 2021, el presupuesto de salud se redujo en 702 millones de dólares, a pesar de la pandemia, que aumentó exponencialmente la demanda de servicios médicos.
Esta reducción no sólo respondió a ajustes fiscales del gobierno en medio de restricciones presupuestarias, sino también a problemas estructurales en la ejecución del gasto público.
En 2019, aunque oficialmente se anunciaba un aumento o estabilidad en el presupuesto, la proforma fue reducida de 3.536 millones a 3.104,8 millones.
La Constitución del 2008 estipula que el gasto en salud debe incrementarse en al menos 0,5 % del PIB anualmente, hasta alcanzar el 4% del PIB. Pero el país nunca cumplió con ese mandato. Entre 2008 y 2024, el gasto público en salud osciló entre el 1,4% y un máximo del 2,8% del PIB.
La década de 2010 vio un aumento temporal durante el auge petrolero, alcanzando alrededor del 5% del PIB, pero esa bonanza no se tradujo en sostenibilidad estructural del sistema sanitario.
Durante la pandemia del covid-19, la situación se agravó por recortes previos.
En 2019, miles de profesionales de la salud fueron despedidos como parte de medidas de austeridad, lo que debilitó la capacidad de respuesta ante una crisis sanitaria sin precedentes.
Según la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de la Salud, entre 2.500 y 3.000 trabajadores públicos del sector salud —incluyendo administrativos y operativos— fueron despedidos durante el feriado de Carnaval de 2019.
Además, ese mismo año hubo acusaciones de compras con sobreprecio y falta de claridad en la entrega de insumos médicos, lo que también afectó la confianza y la eficacia institucional.
Durante la crisis sanitaria de 2020, múltiples casos de corrupción evidenciaron cómo la falta de transparencia y control afectó gravemente la adquisición de insumos médicos en Ecuador.
Aunque el IESS no forma parte directa del sistema público administrado por el Ministerio de Salud, sus hospitales reciben recursos estatales y atienden a una porción significativa de la población, por lo que su operatividad influye en el panorama sanitario nacional.
En el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, se pagaron hasta cinco veces más por mascarillas y guantes de lo que costaban en el mercado.
El Hospital General Guasmo Sur adquirió bolsas para cadáveres a precios entre 131 y 145 dólares, cuando en el mercado costaban solo 12 dólares.
Asimismo, el IESS enfrentó acusaciones por la compra irregular de mascarillas N95, con un sobreprecio de aproximadamente 9,4 millones de dólares, mientras que en el Hospital de los Ceibos se registraron sobreprecios que afectaron al Estado por más de 17 millones de dólares
El salario presupuestario (dinero asignado dentro del presupuesto estatal para cubrir los sueldos y beneficios del personal) es una carga cada vez mayor, dejando menos fondos disponibles para inversión en medicinas, infraestructuras y equipos.
En 2023, aunque se ejecutó el 92,7% del presupuesto del Ministerio de Salud, ese porcentaje no refleja mejoras reales en hospitales o atención a los pacientes.
La mayor parte de ese dinero se destinó al gasto corriente, es decir, al pago de salarios del personal médico y administrativo, y no a inversión en áreas que realmente impactan la atención.
Entre ellas están la compra de medicinas, equipos médicos o la construcción y mantenimiento de infraestructura hospitalaria.
La deuda del Estado con el IESS constituye un factor estructural que explica parte de la fragilidad del sistema de salud pública en Ecuador.
Hasta noviembre de 2024, el IESS reportaba que el Estado le debía 11.419 millones de dólares por atenciones médicas a jubilados, jefas de hogar, pacientes con discapacidades y personas con enfermedades catastróficas. A eso se suman 6.158,2 millones en intereses.
En conjunto, la deuda asciende a 17.578 millones, que representa casi 17 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país, reflejando una carga histórica que trasciende la gestión de cualquier gobierno reciente y limita la capacidad financiera del sistema de salud.
El reconocimiento y pago parcial de esta deuda comenzó recién en mayo de 2022, durante la administración de Guillermo Lasso, cuando se iniciaron los primeros desembolsos como parte del acuerdo de crédito con el FMI.
Desde entonces, el gobierno destinó recursos adicionales, como los 300 millones anunciados para cubrir la deuda histórica, pero aún persisten discrepancias entre las cifras del IESS y las estimaciones del Ministerio de Finanzas, que calculan pasivos contingentes por 5.395 millones.
La crisis actual de la salud pública en Ecuador es el resultado de años de financiamiento insuficiente, recortes presupuestarios, mala ejecución y ausencia de planificación estratégica.
Estos problemas fueron acumulándose desde hace varias administraciones, y el gobierno de Daniel Noboa heredó un sistema ya profundamente debilitado.
¿Hacia dónde va el sistema de salud?
Frente a este escenario, el presidente Daniel Noboa creó el 19 de agosto de 2025 el Comité Nacional de Salud Pública. El comité tiene como objetivo garantizar un acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública, y estará integrado por siete instituciones:
- Ministerio de Salud Pública, que lo presidirá.
- Vicepresidencia de la República.
- Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
- Secretaría General de Integridad Pública.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Secretaría Nacional de Planificación.
En el decreto, Noboa prohibió que hospitales, coordinaciones zonales o direcciones distritales tengan facultades para ejecutar procesos de contratación pública. Estos deberán concentrarse en la planta central del Ministerio.
Además, el Ejecutivo dispuso que el Ministerio coordine con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para incluir los medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el catálogo virtual del Portal de Contratación Pública, con el fin de facilitar su adquisición.
El Comité tendrá la facultad de pedir la asistencia de otras instituciones cuando lo considere necesario, para efectos de coordinación y cooperación interinstitucional.
Entre sus principales funciones, el Comité deberá supervisar y evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud Pública —presidido por un servidor público del Ministerio, nombrado por el mismo comité—, verificando indicadores clave como acceso, calidad, oportunidad y seguridad.
Mientras que el presidente del Comité tendrá, entre otras atribuciones, la facultad de llamar a comparecer a otras instituciones, gobiernos autónomos descentralizados, representantes de personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como a personas naturales —como si fuera una fiscalización.
La creación del comité no es una medida nueva. En 2022, el gobierno de Guillermo Lasso creó el Gabinete de Salud, que estuvo presidido por el entonces vicepresidente Alfredo Borrero, con apoyo del Ministerio de Salud.
Aunque la medida de Noboa fue presentada como histórica, los gremios médicos mantienen dudas. Consideran que la creación de comités no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos, la mala ejecución presupuestaria y la inestabilidad política.
Lo cierto es que Ecuador enfrenta un dilema estructural.
El sistema público de salud atiende 30 millones de consultas al año en 130 hospitales y cientos de centros de salud. Pero lo hace con cada vez menos presupuesto, con gerencias que cambian cada pocos meses y con hospitales que dependen de donaciones de alimentos.
En palabras de un médico del Hospital Pablo Arturo Suárez: “La salud pública ya no está en crisis, está en colapso”.
La pregunta es cuánto tiempo más podrá resistir sin un cambio real.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.