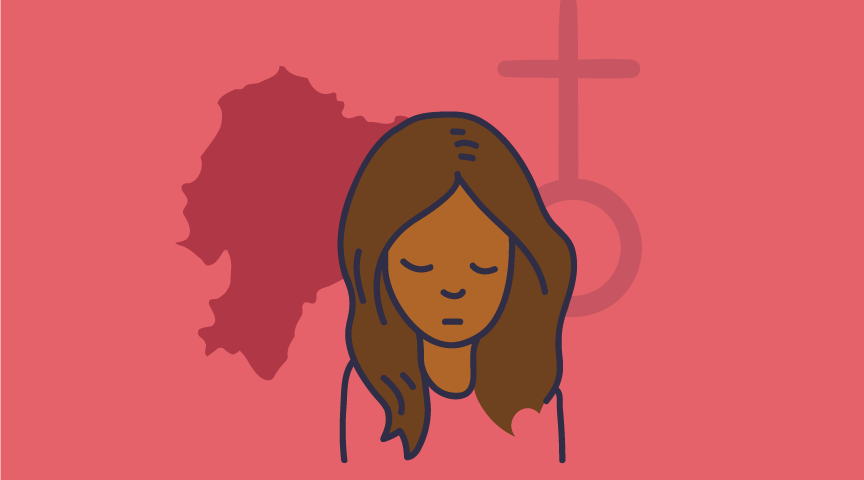En los sesenta y siete días que van del 2017, 37 mujeres han sido asesinadas en el Ecuador. La cifra es de Sendas —una organización sin fines de lucro de Cuenca dedicada al empoderamiento de las ecuatorianas— porque las cifras oficiales sobre femicidios van con retraso: son del 24 de enero y contabilizan 15 casos. La subdirectora de la fundación, Isabel Cordero, dice que el dato debe ser más alto pero su equipo ha sacado esa cifra de un simple monitoreo medios. El grupo Vivas Nos Queremos maneja un número similar: 33 muertes. Según Jeanneth Cervantes, de este colectivo, compañeras suyas se dedican a recopilar esa información. Dice que es importante registrar las denuncias apenas se presentan porque muchas veces en el proceso de indagación de la Fiscalía se cambia el delito de femicidio a otro tipo penal: los datos que luego se publican no reflejan la realidad. Surkuna —otra organización que lucha por la igualdad de género— dice que son cerca de 26 muertes. Treinta y siete (o treinta y tres, o veintiséis) es un número que alarma y que impide afirmar que son tiempos mejores para las mujeres en el Ecuador.
Hay, sin embargo, nuevas iniciativas que traen a la luz pública los asesinatos, el acoso sexual y la criminalización del aborto. En noviembre de 2016, para impulsar el Día a la No Violencia contra la Mujer se conformó el colectivo Vivas nos queremos para denunciar el alto número de asesinato de mujeres en el Ecuador —solo entre enero y noviembre de ese año, el Consejo de la Judicatura —el órgano estatal que administra a las cortes y tribunales— registró noventa y cinco casos. Entre 2014 y 2015 se registraron 188 asesinatos. Vivas nos queremos que se ha dedicado a vigilar esta escalofriante cifra. En la página web de la iniciativa se registran los retrasos que existen en el ººEcuador sobre los derechos de las mujeres. En un manifiesto denuncia temas como la no asignación de recursos e implementación de políticas públicas en los planes y programas de erradicación de las violencias de género, la inexistencia de una Ley de Violencias contra niñas, mujeres y cuerpos feminizados, la impunidad de la Fiscalía para sancionar a los feminicidas. Exige, además, medidas de reparación integral para todas las víctimas directas de violencia machista, erradicación del acoso callejero y la eliminación del Plan Familia —el compendio de políticas ultraconservadoras que le apuestan a la abstinencia y no a la anticoncepción que el gobierno del Ecuador tiene por política de salud sexual estatal.
La iniciativa digital Primer Acoso, No callamos más tuvo una gran difusión en redes sociales. Surgió el 14 de enero de 2017 cuando un grupo de ecuatorianas la creó en la forma de un grupo secreto de Facebook. En él, las mujeres contaron esos casos que han ocultado toda su vida —desde familiares que abusaron de ellas hasta insultos y manoseos en la calle—. En cuatro días sumó más de veintitrés mil miembros. La campaña #PrimerAcoso está inspirada en la mexicana Mi Primer Acoso pero Verónica Vera, parte de la iniciativa, dice que en el Ecuador no se incluyó el posesivo “mi” para que las mujeres no se apropiaran de algo que no es de ellas sino que han recibido de otras personas. Era una forma de compartir las experiencias sin desdeñar la individualidad de las víctimas. El día del lanzamiento, además de cambiar su foto de perfil de Facebook con el logo de la campaña, las mujeres que estaban de acuerdo en difundir su historia (escrita ya en el grupo privado) lo hacían en su muro. Ese día también se creó el grupo público No Callamos Más que hoy tiene más de siete mil miembros. Vera dice que nació a fines de 2016 y querían divulgarla al final del trimestre del año siguiente, pero las cifras que presentó Vivas nos queremos —14 asesinatos en los primeros 19 días del año— y el caso de la modelo Polina Colle —que fue agredida por su expareja y lo denunció en redes sociales con fotografías del maltrato— motivaron a que la iniciativa se lance mes y medio antes.
La lucha por los derechos de las mujeres ocupa también realidades muy concretas: en 2016 y 2017 hubo marchas organizadas por los familiares de las víctimas de casos macabros como el de las argentinas Marina Menegazzo y María José Coni, asesinadas en el pueblo turístico Montañita en febrero de 2016, de Gabriela Díaz —la riobambeña que se suicidó en 2014 por el estrés postraumático y depresión que le produjo la agresión de dos hombres que eran supuestamente sus amigos, de Karina Pozo —asesinada por su expareja en 2013—, o de Alicia Marín asesinada en Gualaceo en 2013. Isabel Cordero, de Sendas, cree que la mayoría de femicidios —que es la forma técnica de llamarlos— en el Ecuador son siempre antecedidos por violencia física, psicológica o patrimonial que casi nunca es denunciada. Y aunque cree que es demasiado complicado responder si hoy estamos peor o mejor que el último año como mujeres, menciona una retroceso que tiene fuertes consecuencias: la eliminación de la Ley de la violencia contra la mujer —absorbida por el Código Orgánico Integral Penal vigente desde agosto de 2014. La eliminación se llevó consigo a las Comisarías de la Mujer y, según Cordero, ha hecho más engorrosos los procesos de denuncia que hace que muchas se sientan desprotegidas y que otras los abandonen.
No hay mayores esperanzas en el ámbito legal si se revisan los antecedentes: un 41,61% de los asambleístas es mujer —es el cuarto país de la región con más representación femenina— pero su participación no es independiente ni ha garantizado la creación de más leyes para eliminar la violencia de género. La expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira y las ex asambleístas Rossana Alvarado y Marcela Aguiñaga, por ejemplo, se declararon sumisas al presidente Rafael Correa y sus decisiones. Y en el 2013, tres asambleístas fueron sancionadas —Gina Godoy, Soledad Buendía y Paola Pabón— por pedir que se despenalice el aborto en casos de violación. Según la página de la Asamblea Nacional desde el 2009 hasta el 2014 de los 600 proyectos de ley que se han presentado, solo cuatro abordaban derechos de la mujer: la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en el 2012 (que nunca se concretó porque este tema se incluyó en el COIP), la Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y violencia política en razón de género; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa Condición Sexo Genérica y la Ley que Garantiza la Seguridad Social a las Mujeres que Realizan Trabajo Doméstico no Remunerado
Es probable que aunque hubiesen pasado esas leyes, o que se hubiesen propuesto más, las cosas tampoco hubiese cambiado demasiado. Pilar Rassa, del colectivo Surkuna, cree que lo más preocupante es que la justicia no tiene un enfoque de género real donde los derechos de las mujeres sean defendidos. Entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 han trabajado en siete casos de violencia de género donde la justicia ha respondido a favor de los hombres. En el caso de Lorena, quien después de denunciar doce años de maltrato de su pareja, recibió un fallo en contra de una jueza, porque él tenía unos rasguños. La solución judicial para que no fuera maltratada fue ordenarle que se fuera de la casa: el absurdo de someterlo a la violencia patrimonial de no tener casa para evitar la violencia física y psicológica de más de una década. En el caso de Laura (nombre protegido), un juez falló a favor de su esposo —un mayor del Ejército— quien decía que Laura lo había rasguñado y que él era inocente a pesar de que ella había sido abusada física y psicológicamente y sus hijas menores de edad habían testificado a favor de su ella. Algo que agrava esta situación en la que la justicia favorece al hombre es que, según Rassa, es común que los hombres denuncien a sus parejas o exparejas por violencia psicológica porque ellas insisten en el pago de alimentos: “les mandan mensajes diciendo que tienen que cumplir o que si no, van a seguir las acciones legales correspondientes y ellos se agarran de eso para decir que los están amenazando”. La violencia está institucionalizada en el Ecuador porque el acceso a la justicia para las mujeres es limitado y su palabra es deslegitimada: solo en Surkuna en los últimos quince meses han asesorado a 63 mujeres involucradas en diferentes procesos legales de violencia de género, juicio de alimentos o abortos, otro de los principales problemas que atraviesan —ya sea porque son culpadas de un delito o porque mueren en el procedimiento.
La violencia no está institucionalizada solo en las cortes, sino en la insistencia estatal de que las mujeres se sigan muriendo en las sombras: en Ecuador, según el médico investigador Esteban Ortiz, 45 de cada 100 mil mujeres mueren anualmente en abortos clandestinos. La criminalización del aborto —en el Código Integral Penal (COIP)— estanca el avance de los derechos reproductivos de las mujeres. Desde el 2009 hasta lo que va del 2017, Surkuna ha trabajado con 200 casos de mujeres enjuiciadas por abortar. En el 2014, el 45% de los casos que conocía el colectivo fueron por espontáneos —no provocados— pero la dureza del COIP y el temor a las penas de médicos, enfermeros y otros operarios del sistema de salud ha causado que sean denunciadas en los hospitales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2015, 12.606 mujeres ingresaron al hospital por abortos no especificados. Entre el 2004 y 2014, hubo 431.614 mujeres que abortaron en Ecuador: si fuera una ciudad, sería la tercera más poblada del país. Esta criminalización también produce que haya niñas madres: solo en el 2013 casi dos mil.
Es difícil hacer una proyección sobre cómo estaremos el 8 de marzo de 2018. Cómo el nuevo presidente —sea el que fuere— abordará estos temas también es incierto. Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta mencionan de una u otra manera a las mujeres en su plan de gobierno. Como lo explica Ignacio Espinosa, el plan de Guillermo Lasso —el candidato por CREO— propone como solución a la violencia hacia las mujeres que sean ellas quienes busquen “orientación o ayuda para poder superarla” y que “cada uno de nosotros tiene que seguir luchando por la familia”. Esa misma sección del documento, escribe Espinosa, concluye que es importante que las mujeres no se separen por el bienestar de sus hijos. Es como si en ninguna parte se considerara el bienestar de la mujer. Sobre Lenín Moreno —el candidato por Alianza País— Espinosa dice que cree en la caballerosidad y la hombredad. “Lo opuesto al machismo violento y homofóbico, es la equidad y la generosidad, no la caballerosidad que ve a todas las mujeres como delicadas, frágiles y hasta inútiles debido a su sexo”. Espinosa recuerda que cuando movimientos de base le sugirieron armar su propio binomio sin Jorge Glas y la rama neoliberal de Alianza País, Moreno respondió que “el verdadero caballero es de una sola palabra, y yo la mantengo”. Tenemos a dos machistas de diferentes matices políticos a punto de acceder al cargo que mayores vueltas de timón podría dar para que las mujeres estemos mejor. El pesimismo no es gratuito.
En la primera vuelta presidencial de 2017, la situación de las mujeres fue un cascarón. Los políticos usaron el tema como un caramelo electoral: los ocho candidatos presidenciales para la primera vuelta usaron la violencia de género como un comodín para aparecer como gente contemporánea, sensible e inclusiva. La única candidata mujer —por el Partido Social Cristiano—, Cynthia Viteri, se hizo campaña diciendo que las madres nunca abandonan y publicó un video lleno de estereotipos que ella intentaba personificar. En los debates presidenciales Lenín Moreno dijo “ni una menos” pero la repetición de una frase no la aceptación de un concepto: no ahondó en qué políticas públicas implementaría para evitar estas muertes. Guillermo Lasso, luego de ratificar que no estaba de acuerdo con el aborto, dijo que una mujer podría inventarse que fue violada solo para poder abortar. Ninguno de los candidatos habló de propuestas puntuales. Esto hizo que la organización Vivas Nos Queremos publique una carta con peticiones —como la despenalización del aborto, soluciones para la pobreza femenina, el compromiso de reformas legales necesarias— para los candidatos demostrando que ni los actuales ni los nuevos políticos responden a las necesidades para que no haya más violencia de género en Ecuador. Ningún político contestó la carta.
Las violencias más sutiles tampoco mejoraron en el país. Según el Foro Económico Mundial, en Ecuador un mismo cargo paga a una mujer 8.435 dólares mientras que a un hombre 14.309: el cuarenta por ciento menos por el mismo trabajo. En diciembre de 2016 el 47,9% de hombres con trabajo tuvo un empleo pleno —que recibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo— pero solo el 31,9% de mujeres lo tuvieron. Esta diferencia de 16 puntos porcentuales. Un año ante sesta brecha era igual. Para Rassa, aunque ahora hay más acceso a la educación para las mujeres en Ecuador, no hay políticas públicas claras que ayuden a disminuir esa brecha en el acceso al trabajo.
Las estadísticas muestran una sociedad hostil a las mujeres. Los testimonios evidencian un país violento con ellas. La única manera de seguir con la lucha es, naturalmente, luchando. Cordero, de Sendas, cree que falta más fiscalización de la sociedad y de la prensa para, por ejemplo, exigir que los casos de asesinatos se resuelvan dentro del tiempo establecido en la ley (un año) y las familias y todas las mujeres ecuatorianas seamos respetadas. Al final el ocho de marzo se trata de eso, de exigir más respeto y de recordar a las obreras quienes esa misma fecha en 1908 se encerraron en una fábrica textil de Nueva York donde trabajaban para protestar por las pésimas condiciones laborales que tenían, 146 murieron tras un incendio. El ocho de marzo no se trata de celebrar y regalar flores y tarjetas. El Día de la Mujer se trata de exigir más derechos.