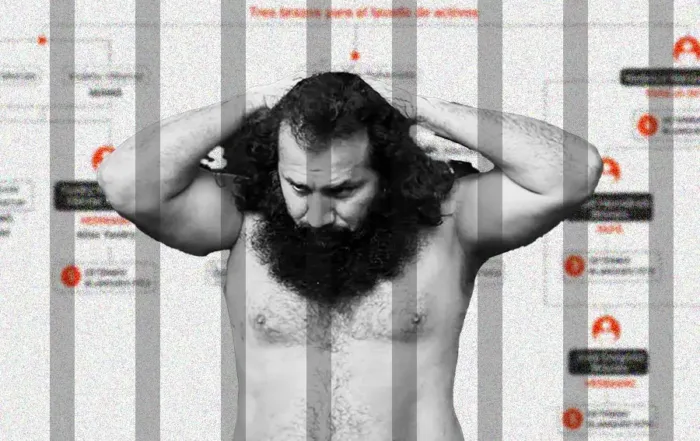Cada treinta y uno de diciembre a las once y media de la noche, mi familia, que hasta esa hora suele estar dispersa, se reúne para observar los fuegos artificiales que celebran el fin y el inicio de un nuevo año. Casi por inercia, primos, tíos, hermanos, alzamos la cabeza y vemos cómo se enciende el oscuro cielo. Lo hacemos porque nos gustan los colores, o las luces o el fuego, o el peligro que presentimos representan esas explosiones lejanas. Ese miedo que algunos sentimos por el posible riesgo -mi tía dice que los disfruta siempre que estén lejos- es una forma de estrés positivo. Una investigación de la Universidad PDPU de la India concluye que cuando vemos fuegos artificiales los disfrutamos porque causan una reacción en el cerebro que combina placer y dolor. Nos excitan y nos dejan con ganas de más. Disfrutamos el momento, y nos sentimos seguros de la experiencia. Según el mismo estudio, el estrés se divide en negativo –distress- y positivo -eutress-. Subirse a una montaña rusa o ver fuegos artificiales producen eutress porque en estas situaciones el cerebro identifica un estado de miedo que hace que aumente su atención y, a su vez, agudice los sonidos y las experiencias placenteras. Los fuegos artificiales nos gustan porque nos hacen sentir placer.
Las luces en el cielo no siempre estuvieron asociadas con el placer y la celebración. El primer registro de su uso es de los antiguos griegos y romanos que los utilizaban como armas. Existe poca información sobre esas batallas, y su invención se ha atribuido a los chinos, que antes de dar con la pólvora, utilizaban trozos de bambú como petardos, que estallaban cuando eran arrojados al fuego porque dentro del tronco tienen bolsas de aire y bolsillos de savia que explotan cuando se calientan. El petardo tenía un uso práctico y otro supersticioso: protegerse de animales salvajes, y alejar a los malos espíritus. Con la invención de la pólvora, hace dos mil años, aparecieron los primeros fuegos artificiales en China. Hay más de una leyenda sobre su origen. La más conocida es la del cocinero que por error mezcló carbón, sulfuro y salitre. Cuando repitieron la receta y colocaron la masa dentro del tallo de un bambú, explotó. Aunque es arriesgado atribuir a una sola persona tal invención, el que se lleva el crédito, es el monje Li Tain, cuya estatua se puede visitar en el Museo de los Fuegos Artificiales en la ciudad china de Liuyang. Algunos pirómanos supersticiosos le rezan, pidiéndole buena suerte para mantener los dedos intactos. El 18 de abril se recuerda al patrono de lo pirotecnia, naturalmente, lanzando fuegos artificiales.
La pirotecnia nos gusta porque nos hace sentir vivos. El miedo bajo control que producen genera adrenalina. La sensación de peligro y emoción que causa, hace que liberemos adrenalina, que es la hormona con que el cuerpo humano reacciona ante una situación de riesgo. Hace que la frecuencia cardiaca aumente -para enviar más oxígeno-, saca nuestras reservas de glucosa -para que los músculos tengan el combustible máximo para huir o pelear-, y nos dilata las pupilas -para ver mejor el peligro-. Sucede algo similar con las películas de terror, o las casas embrujadas en Halloween. Luis Muiño, psicoterapista español entrevistado por 20minutos, describe el momento como una “ingesta controlada de terror” que permite que la situación no se salga de las manos. Hay quienes no disfrutan de la pirotecnia y una explicación médica podría ser que su cuerpo produce mucho cortisol -la hormona que desasosiega-. La adrenalina que libera no alcanza para compensar el temor que sienten ante el riesgo de los fuegos artificiales. Tal vez la valentía no sea sino una predisposición genética.
Las distracciones luminosas son un antiguo triunfo del ingenio humano. Se combinan elementos dependiendo qué color se quiere lograr: el bario produce luz verde, el cobre, azul, el calcio, anaranjado y el sodio, amarillo. Para que parezcan tiras delgadas que surgen de un mismo centro se les coloca bajísimas cantidades de oro y plata. Esa podría ser la explicación de su alto costo. Un petardo en el mercado ecuatoriano que produce una luz de veinte segundos puede costar trescientos dólares. La explosión podría ser uno de los placeres efímeros más costosos de los seres humanos.
En China, la tradición milenaria se mantiene. Se lanzan petardos en fiestas como el Festival de Primavera, el de la Luna, el Día Nacional, y en matrimonios e inauguraciones de negocios. El día con más pirotecnia es el fin del año chino -entre fines de enero y mediados de febrero-, la creencia es que con la quema de petardos se quema lo negativo del año anterior y, con el ruido que producen, se ahuyenta a espíritus malignos. En Oriente aún mantienen su significado mágico; en Occidente, es más un elemento decorativo de las celebraciones.
La celebración más importante en Estados Unidos es una fiesta de fuegos artificiales. Cada Cuatro de Julio se recuerda la independencia de este país y para conmemorarla, el cielo se pinta con luces azules, blancas y rojas. Es un recordatorio de la emancipación: en 1776, un día antes de que se firme la Declaración de la Independencia, John Adams -su principal promotor y segundo presidente de la Unión-, escribió una carta a su esposa diciéndole: “Yo me inclino a creer que (el día de hoy) será celebrado por las generaciones venideras como el gran festival del aniversario…Debe ser solemnizado con fogatas e iluminaciones de un extremo de este continente a otro, de ahora en adelante y para siempre”. Cuando nació su segundo hijo, en 1781, María Antonieta y Luis XVI gastaron una fortuna en un espectáculo de fuegos artificiales. La función pirotécnica fue tan fastuosa que, diez años después, la Convención Revolucionaria -la asamblea legislativa que reemplazó a la monarquía y guillotinó a María Antonieta y Luis XVI-, seguía pagándola. La cuenta fue tal, que durante casi un siglo no hubo pirotecnia con fondos públicos franceses. Recién en 1880, la ley que declaró fiesta patria al día en que empezó la Revolución -el 14 de Julio-, permitió el uso de pirotecnia bajo la condición estatal de que sea “celebrado con toda la brillantez que los recursos locales permitan”. La distracción de luces que fue arma, se convirtió en señal de opulencia monárquica, y se transfiguró en celebración republicana. Mirar al cielo siempre ha sido un gesto político, aunque sea para algo inocente como ver coreografías lumínicas.
Hoy, en Estados Unidos se gasta hasta un billón de dólares al año en pirotecnia. En 2007, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, fue criticado por gastar casi cuatrocientos mil euros en luces de artificio. En Chile, para celebrar el inicio del 2012, se lanzaron más de cien toneladas, a un costo de tres millones de dólares. Un año después, en Dubai doscientos técnicos lanzaron -desde cuatrocientos puntos distintos- quinientos mil proyectiles durante seis minutos. Fue el alarde pirotécnico más grande del mundo, según Guiness World Records. Un gesto consecuente de jeques desmedidos que tienen leones por mascotas, o enchapan sus aviones y sus carros en oro, que poco tiene que ver con la dosis controlada de miedo del eustress.
Tal vez no sea solo ese sentimiento de estrés positivo lo que haga que los fuegos artificiales nos maravillen. La respuesta quizás está en el vacío que sentimos cuando se apaga el último de sus destellos y el cielo vuelve a quedarse negro y mudo: todas las cosas de la vida –en especial las hermosas- son efímeras, pero vale repetirlas.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.