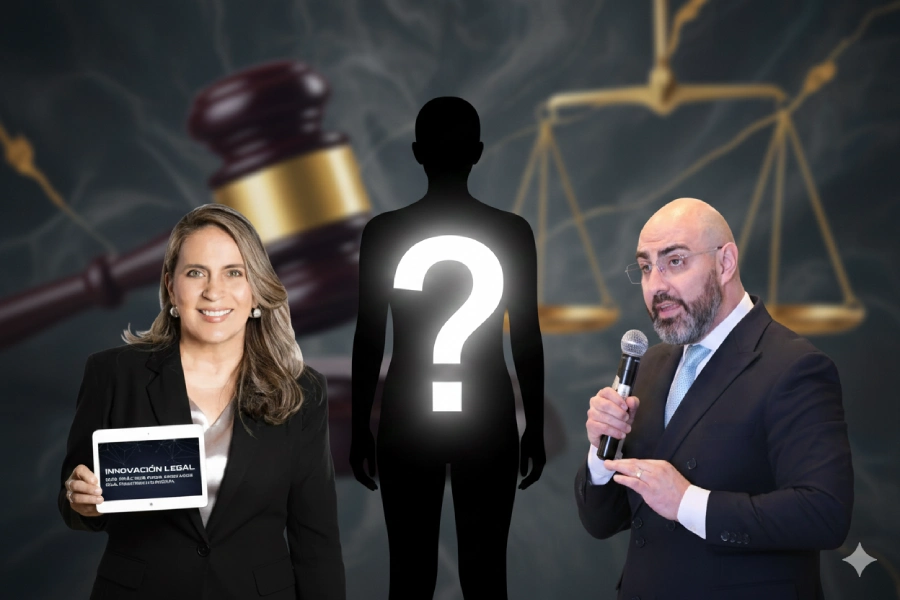Tras la suspensión de artículos clave en tres leyes aprobadas por la mayoría gobiernista de la Asamblea Nacional en Ecuador, su Corte Constitucional enfrenta presiones políticas que amenazan su autonomía.
El caso revela que las normas no bastan: sin una cultura democrática que respete la separación de poderes, la justicia queda vulnerable a mayorías circunstanciales y a la captura del poder.
Desde el gobierno de Daniel Noboa se impulsa una consulta popular. Entre las siete preguntas, hay una que plantea la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces constitucionales. Además, el Presidente organizó una marcha contra la Corte Constitucional el 12 de agosto para reclamar por sus decisiones.
Pero ¿cómo se eligen y remueven a los jueces de las altas cortes en el mundo? Te explicamos.
Modelos de elección de jueces en altas cortes alrededor del mundo
En la mayoría de las democracias, la selección de jueces de las altas cortes —como cortes supremas o tribunales constitucionales— no se hace mediante voto popular.
La tendencia global favorece mecanismos que buscan aislar al sistema judicial de presiones políticas directas, priorizando la independencia y la imparcialidad.
Estos métodos incluyen nombramientos por parte del poder Ejecutivo o Legislativo, la intervención de comisiones especializadas o una combinación de ambos.
Sin embargo, algunos países optaron, parcial o totalmente, por incorporar el voto ciudadano en la designación de sus máximos jueces, lo que abre un debate sobre beneficios y riesgos.
Bolivia es el ejemplo más conocido en América Latina. Desde 2011, tras una reforma constitucional, los bolivianos eligen por voto directo a los magistrados de sus cuatro principales tribunales: Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Aunque la medida se presentó como un hito democrático, su ejecución ha sido polémica.
En 2011 y 2017, la mayoría de votantes anuló o dejó en blanco su papeleta, en rechazo a un proceso percibido como controlado por la mayoría oficialista en el Congreso, que preselecciona candidatos.
Críticos señalan que, aunque el voto sea popular, el filtro político previo limita la autonomía judicial.
En México, el 2025 marcó un cambio sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos eligieron a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a cientos de jueces y magistrados de distintos niveles.
Antes, el presidente proponía ternas y el Senado decidía.
Ahora la totalidad de estos cargos pasó al escrutinio de las urnas. Defensores argumentan que devuelve poder al pueblo y rompe con una élite judicial aislada; críticos advierten que politiza la justicia y abre la puerta al clientelismo y a la influencia de grupos de poder.
Estados Unidos tiene un modelo híbrido. A nivel federal, los jueces —incluidos los de la Corte Suprema— son designados por el Presidente y confirmados por el Senado, en un proceso profundamente político.
A nivel estatal, 39 de los 50 estados eligen jueces mediante voto popular, ya sea en comicios partidistas o no partidistas.
Este sistema, con casi dos siglos de historia, pretende acercar la justicia a la ciudadanía, pero se critica que las campañas judiciales requieren financiamiento, exponiendo a jueces a presiones de donantes y grupos de interés.
Fuera de América, los ejemplos de voto popular en altas cortes son limitados.
En Suiza, algunos cantones permiten elegir jueces locales, aunque los federales son nombrados por el Parlamento.
En Alemania y España, los magistrados son nombrados por mayorías cualificadas en el Parlamento, forzando consensos.
Japón posee un mecanismo singular: los jueces de su Corte Suprema, designados por el gabinete, deben someterse cada diez años a un referendo de ratificación.
En Sudáfrica, Filipinas o Pakistán, la selección recae en comisiones que evalúan méritos y antecedentes.
Como vemos, el voto popular para elegir jueces de las máximas instancias judiciales es una excepción y no la norma.
La clave no está solo en quién elige, sino en cómo se protege la imparcialidad, se garantiza estabilidad y se previene la injerencia de intereses externos.
Mecanismos de remoción y control judicial en distintas democracias
La independencia judicial también depende de cómo se controla y, si es necesario, se remueve a los jueces.
El equilibrio es delicado: permitir que rindan cuentas sin exponerlos a presiones políticas indebidas.
El filósofo francés Montesquieu enfatizó que la libertad política requiere que los poderes del Estado se vigilen mutuamente.
El politólogo australiano John Keane, con su concepto de monitory democracy, añade que el control ciudadano e institucional extiende la democracia más allá del voto.
En la mayoría de países, la remoción de jueces de altas cortes se reserva para casos excepcionales: corrupción, mala conducta grave, incapacidad o violaciones a la ley.
Para evitar arbitrariedades, se establecen procedimientos complejos que involucran a más de una institución.
En Estados Unidos, los jueces federales ocupan su cargo de forma vitalicia, mientras mantengan buena conducta.
La única vía para destituirlos es el juicio político (impeachment): la Cámara de Representantes de su Congreso aprueba la acusación por mayoría simple y el Senado decide la destitución con dos tercios.
En más de dos siglos, sólo un juez de la Corte Suprema, Samuel Chase en 1804, fue sometido a impeachment y resultó absuelto, consolidando la independencia judicial.
En Canadá y Australia, el parlamento puede destituir jueces superiores con votación calificada, aunque es raro.
En el Reino Unido, los jueces de la Corte Suprema pueden ser removidos por el monarca sólo si ambas cámaras del Parlamento lo recomiendan, algo casi imposible sin consenso amplio.
En América Latina, Argentina tiene un Consejo de la Magistratura que investiga y, si procede, acusa ante un Jurado de Enjuiciamiento integrado por jueces, legisladores y abogados.
Colombia tiene un sistema similar, con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
En Bolivia, el Consejo de la Magistratura supervisa y puede iniciar procesos disciplinarios; la Asamblea Legislativa puede destituir magistrados mediante juicio político, aunque este mecanismo se critica por depender demasiado de mayorías políticas.
En Francia, el Conseil Supérieur de la Magistrature propone sanciones o destituciones al presidente.
En Italia, el Consiglio Superiore della Magistratura, compuesto en su mayoría por jueces, decide sobre sanciones, reduciendo la influencia política.
Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos insisten en que la remoción arbitraria es incompatible con el Estado de Derecho.
En resumen, los países democráticos desarrollan fórmulas distintas, pero todas intentan blindar la independencia judicial: procedimientos largos y con altos requisitos de aprobación, participación de más de un poder del Estado, y órganos especializados que investigan y sancionan.
El desafío es doble: evitar jueces intocables que se sientan por encima de la ley, pero también impedir que se conviertan en piezas vulnerables dentro del ajedrez político.
El caso ecuatoriano bajo la lupa comparativa
La Corte Constitucional del Ecuador, garante supremo de la Constitución, interpreta las normas fundamentales y actúa como árbitro en conflictos de poder.
Sus jueces se designan mediante ternas presentadas por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, evaluadas por una comisión técnica ciudadana.
El objetivo de ese mecanismo es reducir injerencia política y diversificar el origen de magistrados, pero en la práctica las ternas responden a cuotas de poder y alianzas coyunturales.
Sin embargo, en la práctica, este modelo demuestra tener grietas: las ternas muchas veces responden a cuotas de poder y alianzas coyunturales, y el proceso de evaluación puede verse condicionado por el clima político del momento.
En comparación con países como Alemania o España, donde los magistrados son nombrados por mayorías cualificadas en el Parlamento para forzar consensos, el sistema ecuatoriano parece más fragmentado, lo que podría ser una ventaja para evitar capturas totales, pero también una desventaja si el escenario político está polarizado.
En Chile, la renovación escalonada evita cambios drásticos en un solo ciclo político.
En cuanto a la remoción, el contraste es aún más llamativo. En la mayoría de democracias consolidadas, la destitución de un juez constitucional requiere procesos extremadamente restrictivos —como juicios políticos por faltas graves o sentencias firmes por delitos—, de manera que la independencia judicial no dependa de cambios de gobierno o mayorías circunstanciales.
En Ecuador, la remoción requiere causales precisas, pero existe preocupación de que estas se interpreten de forma flexible para justificar destituciones políticas.
La forma en que varios países eligen y remueven a sus más altos jueces demuestra que el blindaje no reside sólo en normas, sino en la cultura democrática.
Sin compromiso real para respetar la separación de poderes, las reglas formales son insuficientes.
Desafíos para la independencia judicial en Ecuador
La Corte Constitucional enfrenta un momento crítico tras los recientes ataques políticos y mediáticos del Ejecutivo.
El presidente Daniel Noboa impulsa un referendo que permitiría a la Asamblea Nacional someter a juicio político a sus magistrados, lo que podría vulnerar su autonomía.
El conflicto se intensificó cuando la Corte suspendió 16 artículos y una disposición general de leyes urgentes impulsadas por el gobierno, lo que provocó reacciones del oficialismo, que calificó a los jueces como “enemigos del pueblo”.
El ex presidente Osvaldo Hurtado y la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) advierten que estas medidas debilitan la división de poderes y afectan la confianza económica.
Los antecedentes más cercano fueron dos. El primero, en 2008, cuando Rafael Correa reconfiguró la Corte mediante una Asamblea Constituyente.
Esta medida le permitió tener magistrados alineados con el Ejecutivo que impidieron cuestionamientos legales a su gobierno, que duró una década.
El otro, en 2018, cuando Lenín Moreno renovó magistrados a través de un referendo, en un intento por “descorreizar” el Estado.
Como resultado, el Ecuador tiene una Corte más crítica y menos sumisa, que desde entonces cuestiona a todos los gobiernos, desde Correa hasta el actual.
Esta renovación fortaleció la independencia formal de la Corte, pero generó también conflictos políticos evidentes: la Corte se convirtió en un actor político-jurídico de primer orden, con capacidad para moldear la democracia, garantizar derechos y fijar límites al poder público.
Su papel va más allá de un mero árbitro técnico: sus sentencias tienen impacto directo en la vida cotidiana y en las decisiones de gobierno.
El intento de someter a juicio político a jueces constitucionales trasciende lo jurídico: traslada el control institucional al terreno político, condicionando la imparcialidad.
La Constitución ecuatoriana protege a estos jueces de ser removidos por quienes los designan, pero la propuesta actual amenaza ese blindaje.
Para el jurista Eduardo Carmigniani, permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional “pulverizaría la independencia de unos jueces que están llamados a frenar los abusos precisamente de los políticos”. Así lo escribió en una columna de opinión publicada en el diario Expreso.
Carmigniani sostiene que esta figura no sólo expondría a los magistrados a chantajes permanentes, sino que replicaría prácticas del pasado en las que el poder político utilizó la interpelación para castigar decisiones judiciales incómodas.
Recuerda el caso de 1995, cuando Miguel Macías Hurtado, entonces presidente de la Corte Suprema, fue destituido tras negarse a ceder a presiones para encarcelar al vicepresidente Alberto Dahik.
Este episodio demuestra cómo la justicia puede convertirse en rehén de intereses partidistas.
El jurista también enfatiza que los jueces no son inmunes a sanciones, pues ya existe un marco legal que permite procesarlos en lo civil, en lo penal y en el ámbito disciplinario, siempre dentro de la institucionalidad judicial y no por decisión de actores políticos.
La independencia judicial no se garantiza solo con leyes: requiere cultura democrática, respeto a la separación de poderes y vigilancia activa de la sociedad civil.
Organizaciones como el Foro por la Democracia han respaldado a la Corte, resaltando que su control constitucional es esencial para que la democracia funcione.
El reto es mantener una Corte capaz de actuar con solvencia técnica, sensibilidad social y comunicación clara para fortalecer una cultura constitucional que la proteja de presiones externas.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.